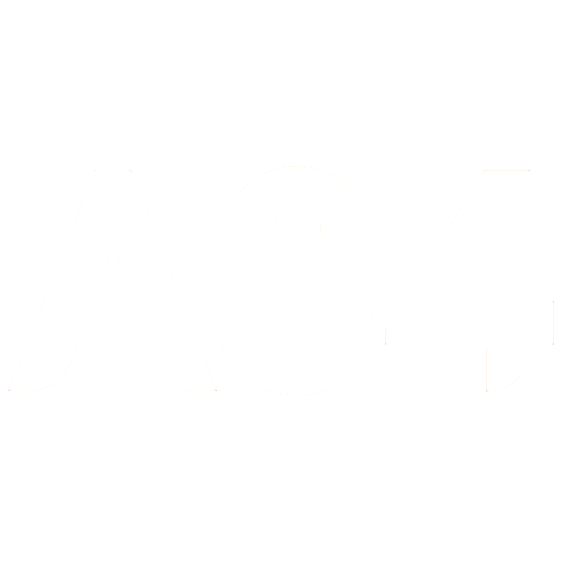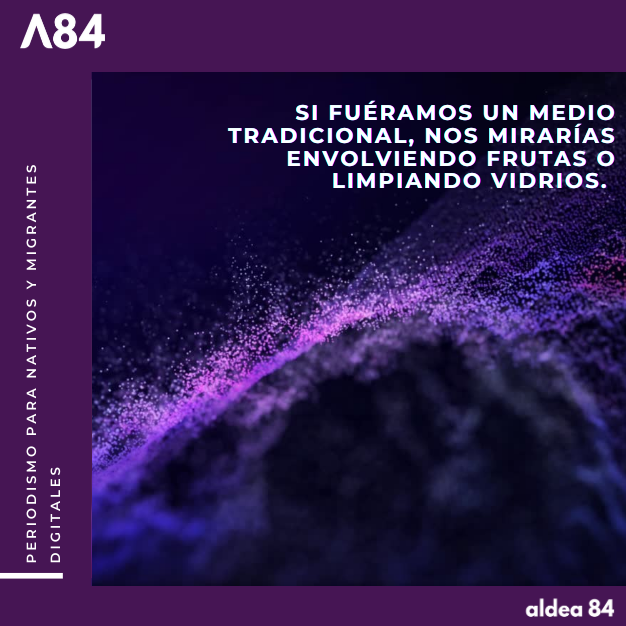Era todo o nada, fue lo que pensé al escucharlo y estar frente a frente. Total, qué más daba.
Por: Alonso Valenzuela
Era enero del 2002, y la oportunidad de cursar el 4to semestre en la Lázaro se estaba diluyendo. Tras haber reprobado mis exámenes extraordinarios, sólo tenía una opción, o bueno, al menos la que consideraba como la más adecuada.
Mientras estaba en la sala de espera de la Dirección, asfixiado por ese color verde de unidad médica, notaba muy relajados a los otros morros y morras que andaban por ahí.
Recuerdo que a uno de ellos se le veía a toda madre sentado en el piso con sus Converse, escuchando el O.K. Computer en su Discman, con su gorrita de los Red Sox conteniendo su larga greña, como si fuera un homenaje anticipado a la temporada que tendría el buen Johnny Damon meses después.
Pero bueno, volviendo a mi estancia en el sitio en cuestión, no dejaba de maldecir —muy en mis adentros— a la que únicamente ahora recuerdo como “la maestra Carmen”; esa misma que se me presenta en mi memoria con pequeñas elipsis en donde no dejaba de hablar de los ciudadanos hindúes y su magnificencia, además de que tenía un hijo viviendo en el que ella consideraba como un paraíso.
Los minutos me comenzaron a comer y yo notaba que el morro del Discman ya estaba serio, por lo que intuí que ya tal vez iba en el track de “No Surprises”. Es el 10 si la memoria no me falla.
“This is my final fit…my final bellyache..with no alarms and no surprises” martillaba en mi cabeza, elaborando un pequeño, mudo e improvisado happening.
—Alonso Valenzuela, ya puede pasar— me dijo una secretaria, con la que previamente me había anunciado.
Y entonces por fin vi, y tuve ante mí, al director Holguín, el Non Plus Ultra del Centro Escolar Agua Caliente...el líder moral y cuasi heredero simbólico de las glorias terrenales emanadas de la gallardía del “Tata” Lázaro.
Esta vez ya no me importaba llevar rayitos en el cabello, ni esconderme para que me reprimiera y me dijera que me los pintara. Lo sé, tal vez ridículos, pero eran la moda, y ante eso qué puede hacer uno. Sucumbir nomás. Además, dejándome de falsa modestia, se me veían bien. Solía ser alguien decentemente guapo.
En mi muy chafísima concepción del acto previamente, sabía que era mi momento de proponerle al director Holguín un trato. Era todo o nada.
Total, yo ya estaba desahuciado, aunque mejor dicho, me practiqué la eutanasia, desde que Carmencita la cabroncita, semanas atrás, me hizo firmar un papel del que, con toda su confianza y una voz envolvedora, aún me retumba su instrucción. “Tú firma aquí, vas a estar el año que viene. Es sólo para que se propongan que pasen los exámenes”.
¡Y cuál!, yo solito había autorizado mi propia baja si no pasaba un extraordinario, pero nunca codifiqué el mensaje y muchos menos leí las letras chiquitas. Sí, idiotamente.
A mí y a varios más nos la jugó y le salió como lo planeó. Ella siempre buscó la excelencia en el plantel, y no alumnos como yo.
La utopía de formar una pequeña aldea hindú en territorio tijuanense se estaba fraguando y ella era la real artífice. Era como si la solera del BI se buscara expandir a cada rincón y se concibieran revistas del Atalaya con dibujos de la plaza cívica, en donde todos se vieran felices. En una de ésas, y Bourdieu tendría un homenaje en relación a los capitales culturales, ya que tenía pocos días de haber fallecido.
—Dime, en qué te puedo ayudar— soltó secamente Holguín, quien al ni siquiera verme a los ojos o hacer el más mínimo contacto conmigo, seguía escribiendo noséquéchingados en su computadora, mientras notaba el contraste de su melena negrísima con una bandera de México que tenía atrás de él.
—Pues es que fíjese director que tengo esta situación, y ya no me van a dejar inscribirme— le agregué, exponiéndole una cara muy lastimera, mientras le metía más métrica a mi suplicio, cual personaje de Tolstoi bifurcado con uno de Emilio Larrosa.
—¿Y qué quieres que haga?, tú ya no puedes estar aquí— ¡así como iba el cabrón! Holguín me paró en seco.
—Hijo de la gran puta— fue imposible no decirle entre dientes.
Yo llevaba 500 dólares en mi cartera que ni siquiera tuve oportunidad de obsequiarle como vil ofrenda; los había sacado de todos los ahorros que había hecho durante meses. Y a eso iba, pero mi poca, o mejor dicho, nula experiencia en cuanto al abordaje, no me dio siquiera la oportunidad para, como en “El Padrino”, ofrecerle un trato que no podría rechazar. Un soborno, un vil delito, tal vez muy pendejamente envalentonado por esos rumores de pasillo, y que, habría que decir, pues nunca nos constó. O al menos a mí.
—Cómo se me ocurre que iba a querer 500 dólares para nomás borrarme un examen de los que debía y luego darme oportunidad de presentarlos después, qué pendejo— me decía yo mismo con harto coraje.
Al salir de su oficina, ya había muy poca gente, y al llegar a la explanada la oscuridad comenzaba a abrazar al frío viento que se dejaba sentir, mientras la hojarasca hacía ese ruidito por demás hermoso al chocar con el concreto.
Me fui de la escuela todo triste y derrotado. Había acabado mi ciclo de tan bonita y disfrutable época, la que había considerado, hasta ese momento, la mejor de mi vida, y donde conocí a los que son algunos de mis mejores amigos.
Tomé camino a la 5 y 10 y de ahí una calafia para el Insurgentes, y tengo bien presente que por dentro iba bien agüitado. Hasta eso a mis jefes les valía madres y no porque yo no les importara, sino porque ya me habían dado la capacidad en la toma de mis decisiones como el ya casi adulto que era.
Mientras cavilaba en el asientito, ahí por el Cañaveral se subieron dos morritos, a juzgar de buenas a primeras, eran hermanos. Uno iba vestido de payasito y se pusieron a cantar una de los “Tigres del Norte”.
Por un momento, no sé si eso sirvió como una catarsis, pero quise llorar, pero pues me aguanté. Aunque ahorita no sé por qué no lo hice; hubiera sido lo ideal, luego uno se traga muchos sentimientos y al ver a esos chamaquitos me movió gacho.
Al pedir cooperación, recuerdo que les di un billete de veinte dólares de la paquita que traía, aunque eso sí, traté de que se viera discreto. —Ahí para que te eches un taco con tu carnal— me despedí. Al menos sirvió que rompiera el cochinito, pensé, aunque Holguín me haya mandado a la verga.
Por fin llegué a mi casa y no pasó nada. Ya estaba todo determinado, y ahí comencé a vivir por completo en el internet, sin saber que ya era un ente Macluhiano por completo.
Tuvieron que pasar largos cuatro años para volver a un salón de la Lázaro, para sentarme en un mesabanco y ahí hacer el examen Ceneval durante ocho horas por demás agobiantes. Me fue bien, lo pasé.
A los meses nos hicieron una ceremonia, donde estaría Holguín en el estrado para dar el certificado junto a otras autoridades, o al menos así lo anunciaban en el programa.
No fui, aún no se me olvidaba que no me hubiera mirado a los ojos aquel día que inocentemente lo busqué sobornar, y que afortunadamente no se dio.
Ahora, tras más de 18 años de aquel evento, logré comprender muchas cosas que en ocasiones los directivos en general hacen para la mejora del entorno estudiantil. Lo que sí nunca entendí, fue la manera tan poca directa y engañosa de Carmen para abordar las cosas.
En fin, en estos tiempos, llevar las riendas de la Lázaro debe de ser agobiante, y más cuando se sientan jóvenes en la Dirección, como aquel idiota que yo fui en ese aciago 2002.
Bueno, termino esto y es imposible que no le dé una escuchada en Youtube a “No Surprises”. A lo mejor la encuentro más encantadora, y con suerte ya sin esa sensación de ahogo que me provocó aquella tarde en que Thom Yorke y Holguín me hicieron ver mi suerte.