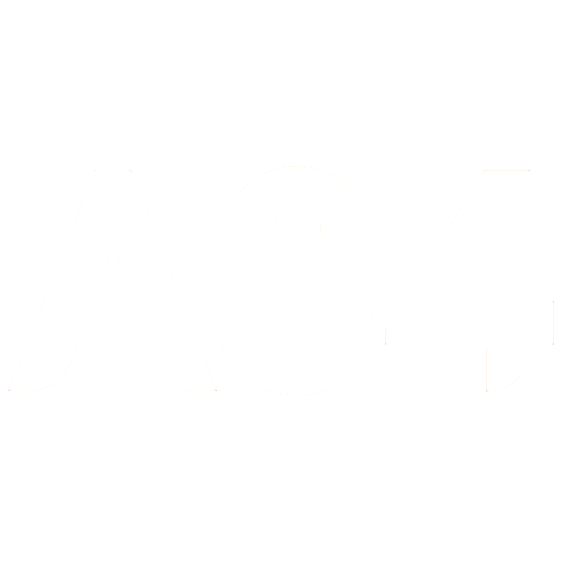Por: Julia Bravo Varela / Vía: Este País
Quien sea capaz de escuchar alguna historia de quién tomó esa decisión, tal vez logre entender lo que el aborto significa, dice Julia Bravo.
En una de mis comedias favoritas, hay una escena en la que la protagonista piensa que está embarazada. Después de realizarse una prueba de embarazo y mientras espera los resultados, discute con su intermitente y eterna pareja, Mark Darcy, sobre la manera en la que deberían criar a su hijo: a qué escuela lo llevarían, qué nombre le pondrían, con qué tipo de ideales les gustaría que creciera. Desafortunadamente, no coinciden en nada. Afortunadamente, ella no está embarazada.
Gracias a esa escena yo siempre pensé que entre la prueba de embarazo y el resultado había un limbo de tres minutos; incluso, se me hacía dramático en un buen sentido: ahí podías ver tu vida pasar y reflexionar en todos los errores que habías cometido. Sólo unos segundos debían bastar para pensar de qué manera tenías que afrontarlo o para pensar cuál debía de ser la reacción óptima en caso de cualquier resultado mientras palpitaba el pulso de tu cuello.
Pero cuando oriné mi prueba de embarazo, asomando mi cabeza entre mis dos piernas, inmediatamente se pintaron dos rayitas y ni siquiera tuve tiempo de atormentarme: la prueba había dado positivo. Sin saber muy bien qué hacer o cómo reaccionar porque necesitaba mis tres minutos dramáticos de preparación y me fueron arrebatados, decidí calmarme.
Era 11 de diciembre de 2017, y llevaba 10 días sin que me bajara. Me prometí a mí misma resolver el problema en el momento en el que entregara mi último trabajo del semestre. Tenía gripa, estaba estresada y agregar escenarios ficticios a mi mente no iba acelerar las cosas, sólo a volver más tortuosos esos días. Así que ese lunes, caminé por Copilco y fui a mi Simi de confianza para comprar una prueba de embarazo.
Ya iba tarde a la cafetería. Había quedado de verme con una de mis mejores amigas, así que respiré y, con mi hedor de días sin bañarme y mi sudor frío de enferma, corrí hacia el lugar. No podía pensar en otra cosa, ¿qué hacer? ¿cómo decirlo? ¿tenía que compartirlo necesariamente? Poco a poco, comencé a sentirme pesada, como si lo que se encontraba en mis entrañas creciera exponencialmente. También me invadió el asco, el sopor y el hambre. ¿Eran mis sugestiones? ¿O sensaciones en las que no había reparado y ahora que sabía lo que sabía se volvían conscientes?
No recuerdo casi nada de lo que hablamos, pero sí recuerdo dos cosas: no tuve el valor para decir nada de lo que acababa de pasar e interpreté a la perfección un personaje con un gran nivel de dificultad: el de yo misma un día normal, incluso un día en el que soy especialmente simpática. No podía hablar de lo que me pasaba, porque si lo hacía, se iba a volver más real de lo que ya era, y tampoco quería sentir que era el fin del mundo. Así que, a la vuelta de mi casa, le escribí a mi novio que tenía que decirle algo, pero que no quería distraerlo por el final de semestre. A él le quedaban dos días de entregas. Se preocupó; tal vez utilicé una estructura parecida a la que utiliza alguien que va a terminar a su pareja o por lo menos una que precede a un evento fatal. Después de insistirme para que le dijera, decidí utilizar la formulación más impersonal posible, una que no involucrara mi estado: “Me hice una prueba de embarazo y salió positiva” “pero todo bien”. Tampoco quería una escena melodramática y sé que él lo notó. “Ok, y qué hacemos”.
En mi primer semestre de la carrera, me comenzó a gustar un chico. Estaba en el suelo leyendo mi novela favorita del momentoy yo, triste romántica chafa de 17 años, pensé que era una señal. Lo abordé y algunas semanas después tuvimos nuestra primera cita. Podría decir que fue uno de los mejores primeros encuentros que he tenido: un buen documental y cinco horas de plática sin agotar temas. Todo iba bien y de repente salió el tema de la infidelidad. Yo siempre he pensado que es un tema complejo, que tiene muchas aristas; él defendía que, citando a Batman entre risas, “no es quien seas en el interior, son tus acciones las que te definen”. Después mencionó que esa frase la había utilizado en un debate sobre el aborto en la prepa; le dije emocionada que yo también había participado en un debate igual, y que me había tocado estar en contra: “Fue muy divertido hacer enojar al otro equipo actuando como alguien conservadora”, le dije.
Algo cambió en su postura.
Me respondió, solemne: “A mí me tocó estar a favor, pero en realidad estoy en contra”.
Cristales rotos. ¿Era mi ánimo quebrándose o los músculos distorsionados de mi sonrisa ahora acartonada?
Y comenzó la afrenta. Y se acabó cualquier posibilidad de otra cita. Este chico, conocido en mi casa como “el chico aborto”, porque es costumbre de mis hermanas dar nombres ligeramente despectivos a mis amores fallidos, como “el niño” (más pequeño), “mi noviecito queer” (trigénero) y por supuesto, “lord Voldemort” (sin comentarios), dijo que no podía concebir que la posibilidad de vida se anulara y que una amiga suya había abortado sin decirle nada. Cuando se lo comentó una vez que ya lo había hecho, él se enojó con ella, pues él “habría hecho todo para ayudarla económica y emocionalmente”.
“Le respondí algo que alguna vez me dijo mi mamá: ‘Yo no creo que nadie esté genuinamente a favor del aborto en sí mismo. Nadie se emociona de un aborto como si fuera una fiesta. Con esto me refiero a que no creo que a nadie le guste hacerlo y, sin embargo, no es de tu incumbencia tomar la decisión por alguien más.’”
Aun con su machismo, aun con mi enojo, he de admitir que su postura me pareció interesante y genuina. No venía de una censura hacia las mujeres; su discurso no tenía que ver con Dios, ni con el regaño sobre un “descuido”, sino de un amor –ignorante y mal informado tal vez– hacia la vida. Yo le respondí algo que alguna vez me dijo mi mamá: “Yo no creo que nadie esté genuinamente a favor del aborto en sí mismo. Nadie se emociona de un aborto como si fuera una fiesta. Con esto me refiero a que no creo que a nadie le guste hacerlo y, sin embargo, no es de tu incumbencia tomar la decisión por alguien más. Que a nadie le guste no significa que esté mal, ni significa que se deba sentir culpa. Abortar es un proceso incómodo, aparatoso, que conlleva intervenciones en el cuerpo. Probablemente haya mujeres que no sufrieron ningún estrago físico y emocional, pero sí gastaron tiempo y energía que pudieron haber invertido en una situación más divertida o menos engorrosa”.
Meses después, encontré una publicación en Facebook que decía algo así como: “Todos conocemos a alguien que ha abortado. Y si no sabes de nadie, es porque abortaron y no te lo dijeron. No sintieron la confianza suficiente para decírtelo”[1]. Pensé en la amiga de ese chico. Al no decirle nada antes de interrumpir su embarazo, se ahorró una sarta de regaños que podrían haberle producido remordimientos. Se hubiera sentido juzgada, como ciertamente lo fue después, por alguien que, como amigo, sólo tendría que escuchar. Y comprender.
Decidí contarle solamente a mi ginecóloga y a una amiga en ese momento. Lo que nos pareció mejor a mí y a mi novio fue ir a una clínica privada. Esta decisión evidentemente no tiene que ver con un mero gusto personal. En realidad, buscamos todas las clínicas de la ciudad donde se practicaran abortos, pero ya sea por un prejuicio de clase o por sentir una mayor seguridad en la efectividad del procedimiento y el cuidado médico, decidimos no ir a una clínica del gobierno, a sabiendas que teníamos el privilegio y la posibilidad de pagar un aborto. La más cercana era Marie Stopes de Miguel Ángel de Quevedo, así que fuimos el martes a hacer una cita para el día siguiente. Después fuimos a comer molletes al Sanborns.
El miércoles 13 regresamos por la tarde a la hora acordada. En el pesero, mi novio me dijo que se había hecho una prueba de VIH gratis cerca de su casa esa misma mañana. Se quedó callado y serio. Me puse nerviosa. Por un momento consideré que me diría que había dado positivo, pero me dijo lo contrario. Probablemente entorné los ojos y él se río: “Imagínate. Dos cosas de ese calibre”. Yo también me reí y pensé, de una forma muy frívola a raíz de un escenario hipotético cancelado, que las cosas no estaban tan mal y que siempre se puede estar peor. Nos fuimos a michas con el pago; por suerte mi papá acababa de darme dinero como regalo adelantado. Si supiera en lo que me lo iba a gastar…
Ya en el consultorio, después de una serie de preguntas que no buscan tener una carga prejuiciosa y sin embargo resultan incómodas, me pincharon el dedo para sacarme sangre y comprobar que no tuviera anemia. Luego, me puse la inmortal bata de hospital que deja la retaguardia vulnerable para el ultrasonido vaginal. Subí a la camilla, abrí las piernas y mientras se introducía un artefacto frío y con lubricante en mi vagina aconteció el siguiente diálogo:
Yo: Me hice una prueba de embarazo y salió positiva, pero estas pruebas fallan, ¿no?
Doctora: Sí, normalmente fallan, pero cuando dan negativo y en realidad sí estás embarazada. Son falsos negativos. Casi no sucede al revés y ciertamente no es tu caso. Mira, ahí puedes ver al embrión en tu útero.
Dejé de respirar. Estaba desarmada. La pantalla del ultrasonido estaba detrás de mí, a la derecha, y ni siquiera había reparado en su ubicación. Cuando volteé, recuerdo que mi primer pensamiento fue “parece una moneda de diez pesos”. Sólo ahí entendí que había algo distinto en mí, que había un cambio innegable entre mi yo de ese momento y el de mi yo de siempre.
–Tienes seis semanas de embarazo.
Después hubo comentarios acerca de lo pequeño que es mi útero y otras cuestiones que en mi recuerdo se escuchan como ruidos sordos. Todavía estaba a tiempo de tomar pastillas y no tener que optar directamente por un aborto por succión, que es más caro y creo, pero tampoco sé mucho, un proceso más complicado. Ahí en el consultorio tomé mifepristona, que es la sustancia que interrumpe el embarazo. 36 horas después estaba agendado mi aborto en casa.
Dos veces he soñado con mis hijos. Comencé a pensarlos como míos, aunque sólo fuera por un momento, pues cada vez más pienso en los sueños como una parte discontinua (y a veces malviajante) de mi vida. Los pedazos que he podido retener también pertenecen a mi historia.
La primera vez, soñé que tenía un hijo negro. Durante todo el sueño lo tenía entre mis brazos y, aunque me causaba ternura, yo estaba ansiosa; no podía parar de llorar y de mirar atormentada por todos lados, porque entre él y yo había un grave problema: no recordaba cuál era su nombre. Yo berreaba de vergüenza por no saberlo, y no podía preguntarle a nadie más porque todo mundo se iba a dar cuenta de que era una mala madre. ¿Cómo era posible que la persona que jamás debe olvidar a quien ha dado vida, no pueda emitir el principio de su identidad con su voz?
El segundo me causó aún más desazón al despertar: soñé que tenía una hija con una ex pareja de la preparatoria que me agredió en una ocasión. En el sueño, él tenía la custodia de mi hija, pero creo que yo podía verla algunos días. Mi personalidad era la de una madre desolada. Uno de esos días, ambos tocaban mi puerta y al abrir, volteaba a ver a mi hija. Tenía unos dos o tres años, y estaba tomada de la mano de su papá. Era idéntica a mí. No había nada de él en ella. Sentí un nudo en el estómago. Fue lo que me despertó. Todo el día estuve triste. No tanto por no tener su custodia, sino porque la duración del sueño me despojó de la posibilidad de saber cómo era nuestra relación juntas.
No recuerdo tanto del jueves que pasamos juntos. Sé que nos peleamos, pero agradezco no acordarme por qué. Después de hablar las cosas y reconciliarnos, estuvimos toda la tarde en mi cuarto. Yo puse “Isn’t she lovely” de Stevie Wonder y “Papa don’t preach” de Madonna mientras le platicaba la letra de cada canción. Después comenzaron los chistes. El humor siempre fue ácido en nuestra relación, e incluso una situación como la de aquel entonces, no se iba a interponer en la dinámica: hablamos del “fruto de nuestro amor” o de que no debíamos pelear para no “inquietar al bebé” mientras ponía una mano en mi vientre. Nos reíamos. Era una risa genuina. Aunque yo también tenía ganas de ser honesta y decirle otras cosas. Sólo que no pude. Lo más cercano fue un momento en el que comenzamos a hablar de lo sensible y brillante que sería en tono de juego. Hicimos una lista mental de las cosas que iba heredar de nosotros y las que podríamos enseñarle. Lo mejor de cada uno. Mis pasos de baile, nuestro humor y algunos rasgos positivos de él (que ahora ya no puedo localizar). A medida que seguíamos, el juego se fue acabando y se tornó en algo distinto, que no sabíamos identificar.
Cuando agotamos sus virtudes, hubo una pausa.
–¿En tu mente también es niña?
–Sí. También. Iba a ser niña.
Sólo hubo dos ocasiones en las que vacilé. No diría que “me arrepentí” porque sabía que eran trampas mentales autoinducidas, no una experiencia de remordimiento real. Diría que tuve lo que en inglés se denomina como “second thoughts”. La primera vez, sucedió en Buenos Aires, un año después de mi aborto. Mi mejor amiga me invitó porque toda su familia es de allá. Una noche, sus primas nos invitaron a un parque a beber con dos amigas suyas. Me emocionó poder caminar por la calle a las tres de la mañana con mujeres y en shorts. Sé que Argentina no es Islandia, pero sin duda no es México en materia de violencia y feminicidios.
Una de las amigas, que llamaré Flora, me embelesó casi inmediatamente. Flora, con su pañuelo amarrado en el cabello a modo de la imagen de “We can do it”, Flora con sus risotadas y sus ganas de vivir. Flora comprando “birras” en un local con cinco hombres maduros como si estuviera en su casa durante una fiesta familiar. Flora y su juventud rebosante.
Cuando nos sentamos en el pasto a tomar, supe que Flora tenía 22, como yo en ese momento. Lo que fue una absoluta sorpresa, fue cuando hicieron alusión a una niña pequeña. Flora tenía una bebé de dos años y estaba pasando por un rompimiento doloroso con el padre de su hija. No podía creerlo. En mi cabeza, no podía existir una intersección entre el conjunto “Flora” y el conjunto “ser mamá”. Entonces, ¿de eso también se trataba?, ¿se valía ser madre y gozar de la juventud? ¿Se podía cuidar a una niña y ser Flora? Me sentí automáticamente engañada por mi estrechez mental, por mi incapacidad de pensar en la posibilidad de ser mamá y no renunciar a mi vida. Continuamos bebiendo y hablando; en un momento se acabó la cerveza y, casualmente, Flora se encontró a un amigo de la primaria. Se quedó charlando con él y en menos de dos minutos, ya estaba subida en su motocicleta para ir por más cervezas a alguna tienda. Mientras la veía partir, no podía dejar de pensar en lo sola que me sentía.
“Tal vez con ella no me hubiera quedado tan sola; nos tendríamos la una a la otra; tal vez…”, “si hubiera nacido en agosto, tendría cuatro meses, si hubiera nacido en agosto…”, repetía una y otra vez en un monólogo interno que sólo se pudo interrumpir cuando mi cuerpo ganó la batalla contra mi conciencia y pude dormir.
Días después, logré apaciguar ese pensamiento, porque, en primer lugar, vi cinco horas de la vida de Flora, no su vida “real” ni sus días cotidianos. Era evidente que cuidar a su hija era su prioridad y que eso conlleva tiempo, energía y cuidados. Algo que yo jamás estuve dispuesta a ceder ni a contemplar en mi proyecto de vida o por lo menos no en algunos años. En segundo lugar, me lamenté por encontrarme defendiendo una postura contraria a una idea que yo siempre he pregonado: que tener hijos es probablemente la decisión más subestimada del mundo, y que esa misma irreflexión ha causado demasiadas consecuencias negativas, infelicidad y sobre todo calvarios tanto para los padres como para los nuevos seres humanos.
“Si de verdad la gente dimensionara las implicaciones emocionales y sociales de tener una bebé, estoy segura de que habría más familias felices, puesto que las hijas serían verdaderamente deseadas.”
Si de verdad la gente dimensionara las implicaciones emocionales y sociales de tener una bebé, estoy segura de que habría más familias felices, puesto que las hijas serían verdaderamente deseadas. Esto sin hablar del coste económico de tener un hijo, el cual yo no podía cubrir. Además, me pareció bastante mezquino de mi parte pensar que tener una hija iba a remediar otro tipo de vacíos. Las hijas no están para ser un accesorio que complete la vida de alguien, ni están para cargar con problemas que sus padres tenían antes de nacer, ni para ser un factor que pueda remediar algo. De hecho, por lo que he podido observar, una hija sólo agudiza tanto las fortalezas como las flaquezas de la vida en pareja.
Otro momento de “second thoughts” fue hace unos meses. Estaba en la Sierra Norte de Puebla, visitando a las personas de un proyecto social en el que trabajo. Fuimos a la casa de una familia donde había una mamá con su bebé en brazos y, como ya nos conocían, inmediatamente me preguntaron si quería cargar a la nueva integrante de la familia. Sin que pudiera responder, ya la tenía entre mis brazos. Yo no crecí con bebés cercanas a mí. Jamás había cargado a alguien tan pequeña. “Cuántos meses tiene”, “dos”, “está preciosa”, comenzó a llorar, pero logré arrullarla y calmarla.
–Te ves bien de mamá –comentó una compañera. Sonrió y me miró con una mezcla de dulzura y mofa.
Fui a esconderme en un rincón mientras sollozaba en silencio y guardaba la compostura.
Lo lamento mucho. Lamento de verdad esta situación. Y no la lamento en un sentido de pesar o de sentir culpa por estar embarazada. Siento una profunda tristeza. Siento una profunda tristeza porque esto es ideal. El desfase temporal es lo que me jode. Yo no sé si quiero tener hijos, pero sin duda los tendría contigo. No sé si esto es lo que siempre soñé, pero me encantaría hacerlo a tu lado. En diez años. ¿Tiene algún sentido? Es como si le dieran una fortuna a un niño sin tutores, que no puede gastarla en ese momento, pero sabe que en unos años será algo grandioso de tener. Mi caso es aún peor porque es irreversible. No sé si es mi cerebro haciendo una selección biológica porque los hombres deben de tener espaldas largas y las mujeres caderas anchas para asegurar la reproducción adecuada de la especie, o una pendejada de ese estilo. No sé si es simplemente que mi forma de expresarte mi amor está muy acotada a los mandatos sociales. Pero jamás había tenido ganas de que una de mis parejas fuera el padre de mi hija.
Y por eso todo es tan triste.
El viernes 15 de diciembre, a las 7 de la mañana, tomé dos pastillas de ketorolaco y media hora después, cuatro pastillas de misoprostol. Tampoco podría volver a ese momento de forma lineal, pero se me presentan algunos cuadros de lo que sucedió: mi sensación cuando me puse las pastillas en las encías inferiores para que se disolvieran un poco antes de tragarlas; la idea de que me iba a ver como recién operada de las muelas del juicio; mi imagen en el espejo contradiciéndome y pensar “podría ir por la calle y nadie se daría cuenta de lo que está pasando”; mi organismo arrebatándome de nuevo la razón cuando comencé a sentir malestar y no pude mantenerme de pie; la proeza que comenzaba a representar recorrer un metro y medio para ir al baño y cambiarme múltiples veces una toalla mojada y enrojecida en su mayoría, junto con los coágulos que expulsaba en el escusado; el calor de alguien que me rodeaba, ayudándome a sostener los excesos indomables de mi cuerpo.
Lo mejor que pudo pasar en esas horas fue estar acompañada y que alguien me contuviera mientras me retorcía por los escalofríos, las náuseas y la cantidad alarmante de sangre que emanaba de mí. No fue un proceso insoportable, pero sí extenso y doloroso.
Meses después le conté todo a una amiga. Le hablé de mis sueños y de la melancolía que me daba haber imposibilitado que mi hija existiera. “Ya nunca va a existir”, le dije. Ella me contestó, con su sabiduría infinita: “La hija que quieres, si es que en unos años la sigues deseando, va a llegar en algún momento, y será como la has pensado y soñado. Incluso mejor. Y eso no tiene que ver tanto con la persona que estés, sino contigo. Y con el amor”.
El sábado 16, en la noche, 40 horas después, bailé el “Chúntaro Style” rodeada de mis amigos. Cuando estaba en la clínica, le pregunté a la doctora, intentando que no me juzgara, si podía beber ese día, porque había una fiesta. Me respondió que sí, pero que no más de dos cervezas. Normalmente no habría insistido, pero ese sábado era mi cumpleaños número 21.
Un día hablaba con otra amiga que también abortó. Me contó que, cuando vivió en un país de Asia oriental, se volvió íntima de una chica cristiana antiaborto. Mi amiga decidió contarle su historia. La postura de la chica cambió, o por lo menos se tambalearon ciertas certezas. Lo último que me dijo fue: “Creo que las personas en contra del aborto piensan que las mujeres que lo hicimos somos monstruos o enfermas mentales, pero si se tomaran unos minutos para escuchar la historia de alguien, entonces entenderían. Tal vez, entenderían”. EP