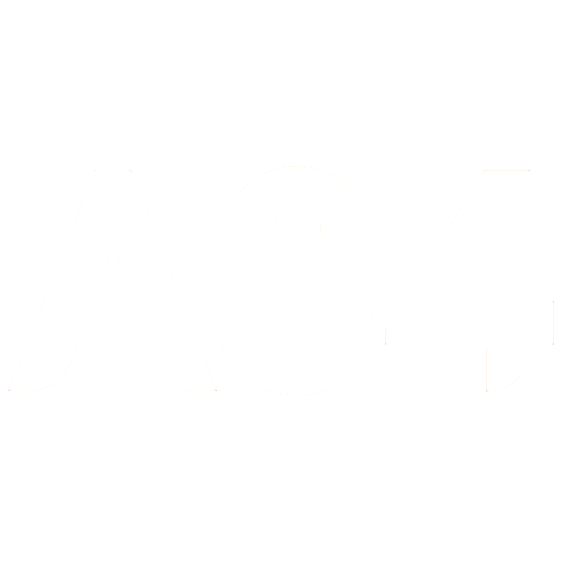No es de extrañar que en la secundaria mi mejor amigo fuera un adolescente de cabeza colosal digna de un rapa nui, capaz de identificar todos los tipos de excrementos que existen, agrupándolos en 80 diferentes categorías.
Vía/Rodrigo Solís
Tengo un vicio que, más que cualquier otra causa, provoca mi impuntualidad en el trabajo: preguntarme todas las mañanas cómo habrá sido el proceso, debate y sucesiva votación en las oficinas de la Real Academia Española, mediante el cual fue registrada en las páginas del diccionario la palabra “obrar” para describir la acción de producir la hedionda materia que yace en el interior del bacín.
Quien haya sugerido la palabra indudablemente fue un visionario del arte moderno, u otro impuntual que consideraba sus esfuerzos matinales sobre el inodoro algo tan laborioso y perfecto como el proceso creativo de Miguel Ángel al realizar una escultura.
Nótese el esfuerzo colectivo que realizamos como especie por desmarcarnos del resto de los seres vivos, elevando a nuestros desperdicios intestinales en las charlas de sobremesa al mismo nivel que la rama de la teología que estudia el destino último del ser humano y el universo: escatología.
No es de extrañar que en la secundaria mi mejor amigo fuera un adolescente de cabeza colosal digna de un rapa nui, capaz de identificar todos los tipos de excrementos que existen, agrupándolos en 80 diferentes categorías. <<Reptiles: mamba negra, coralillo, pitón, boa constrictora, anaconda. Artillería: garrote, garrote espinado, granada de fragmentación, misil, torpedo, bomba atómica. Desastres naturales: tsunami, tornado, erupción volcánica, deslave montañoso… Etcétera>>.
Esta introducción, en realidad, es un recurso que utilizo para no presentar de sopetón la idea central de este artículo: lo inminente de mi divorcio. Imagínense haber tenido que leer en la primera línea que mi esposa tiene la perturbadora costumbre (desde que contrajimos nupcias) de “obrar” con la puerta del baño abierta. Es importante recalcar la frase encapsulada en el paréntesis, pues antes de casarme, viví cinco largos y felices años en concubinato.
Este descubrimiento digno de un thriller ha develado (tarde) el motivo detrás de las palabras de mis amigos casados durante las reuniones de parejas, cuando me decían (ocultos en las esquinas y con el semblante serio) que evitara a toda costa el cambio de estado civil.
Incluso, si me remonto todavía más al pasado, las propias amigas de mi entonces novia quedaban estupefactas al enterarse de la virginidad de mis fosas nasales ante desgarrador olor de sus flatulencias.
—Te ha de amar mucho —decían.
Ahora que no tengo más remedio que verla todos los días (mi despacho está justo frente al baño) descubro otro espanto:
—¿Te limpias sentada? —pregunto lo evidente, sorprendido ante semejante acto circense.
—¿Qué, tú no? —pregunta ella, aún más sorprendida (yo “obro” con la puerta cerrada).
Resulta (y aquí viene la tercera confesión inconfesable) que mi esposa tiene una obsesión con verme el culo. O mejor dicho, de rogar para vérmelo, solicitud que he declinado mil y un veces desde el génesis mismo de nuestra relación.
—Ahora lo entiendo todo… —concluye horrorizada— eres un culo sucio.