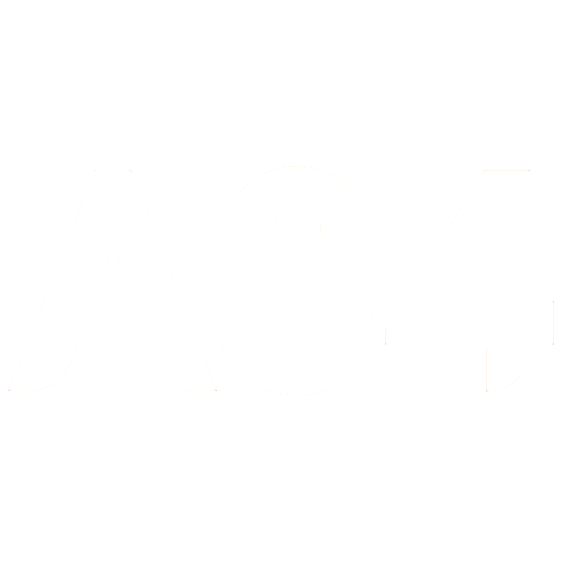Al subirme, le pedí que me llevara a un hotel en el que ya antes me había hospedado con algunas novias o amigas que me daban cobijo en sus muslos, y el cual tenía las exigencias que yo necesitaba, además de que sabía que al menos me lo iban a alquilar hasta las 12 del mediodía.
De Martín, sólo sé que si aún vive tiene los días contados.
Lo conocí una madrugada en la que yo deambulaba entre algunas calles de la ciudad en busca de un hotel barato para poder dormir.
Recuerdo que el cansancio cada vez me pegaba más, pero el temor de ser asaltado al ir caminando entre la oscuridad del bulevar Cucapah, hacía que desconfiara de cualquier ruido que no fuera el de un automóvil que se avecinaba a lo lejos.
Como algunos lo sabrán, mi trabajo de domingo a viernes consiste en mal-redactar (y relatar) el cómo roban, matan y secuestran a cientos de personas, por lo que yo no quería ser el personaje principal de una historia escrita por otro idiota igual de pretencioso que yo.
Y es que seamos sinceros, ¿quién quiere pasar por lo mismo que pasó don Saúl Faúndez cuando se enteró de que su hijo ‘El Nelson’ fue atropellado?, porque en la prensa se puede destrozar a quien se nos hinche el huevo, pero eso sí, pedimos que nunca nos toquen a nuestras familias y menos a nosotros.
“Ejecutado en la Zona Este; no hay detenidos”, temía a que El Frontera o El Mexicano lo anunciara al día siguiente en su sección policiaca. “Eso le pasa a los mañosos (…) andan haciendo limpia de shitnolas(…) seguramente andaba en algo chueko (sic)”, escribiría la gente en el Facebook de esos periódicos, esto si subían la hipotética noticia de mi asalto y muerte, en la que no iba a ser identificado por no llevar una credencial, y por subsecuente iba a ser tratado como un delincuente por las autoridades.
“Más de un 85 por ciento de las ejecuciones que se han realizado este año son ajustes entre narcomenudistas”, dirían en la Procuraduría General de Justicia del Estado, nomás para zafarse de investigar un puto y mísero robo, mientras que Lares Valladares se iba a aventar la declaración clásica de “estamos ante un caso de descomposición del tejido social”.
Pero en fin, seguía caminando, aunque muy adentro encomendándome a mi Dios (con mayúsculas), porque yo ya andaba por rumbos de la colonia Buenos Aires, donde está culero el desmadre, y para acabarla no hay nada de alumbrado público gracias a la tranzota de la senil rata de Carlos Bustamante.
Eso sí, caminaba y caminaba mientras yo nomás trataba de estar alerta, desplazándome con el puño cerrado y apretado, girando la cabeza para todos los ángulos posibles.
Tras más de casi dos kilómetros sin haberme encontrado un taxi, me topé con un motel, pero mi ilusión se desvaneció pronto, porque como era fin de semana, definitivamente no podía quedarme ahí, ya que éstos se alquilaban sólo por cuatro horas a las parejitas que iban a cojer, y yo al menos necesitaría dormir seis.
Y es que no miento cuando dije que estaba cansado, por lo que sabía que si me hubiera quedado ahí, los pujidos derritiéndose entre las paredes de los cuartos contiguos ni siquiera me despertarían y lo único que lo haría iba a ser el teléfono sonando para avisarme que mi tiempo de estancia había terminado.
De repente todo parecía mejorar, cuando arribé a un lugar medianamente decente. Sin embargo, opté por no hospedarme debido a lo excesivamente elevado del precio, sumado a que la habitación no tenía señal de internet.
Para mí era primordial poder conectarme a la red, ya que de eso dependía arreglar un gran problema en el que estaba metido por una idiotez realizada 12 horas antes, y a la que si no le daba solución me iba a cargar la chingada.
Ya empezaba a fastidiarme y la desesperación se aferraba a mi cabeza, por lo que al Dios que minutos antes le rezaba, ahora estaba siendo objetos de sonoras mentadas de madre.
Fue ahí cuando el primer taxi de la madrugada se dejó venir. Devolada al ver que iba vacío le hice la señal para que se parara.
Era un Tsuru, no se miraba nada manguerón, ni el vato que lo manejaba parecía ser un tirador. A esos pendejos los distingo en chinga.
No, éste era un güey como de unos 30 años, de baja estatura, llevando ropa de vestir y limpia. Un poco serio, cual De Niro en “Taxi Driver”.
Al subirme, le pedí que me llevara a un hotel en el que ya antes me había hospedado con algunas novias o amigas que me daban cobijo en sus muslos, y el cual tenía las exigencias que yo necesitaba, además de que sabía que al menos me lo iban a alquilar hasta las 12 del mediodía.
El carro no olía mal, pero tampoco era muy agradable lo que se respiraba. Era raro ese aroma, por lo que abrí un poco la ventana a pesar del frío.
Tras hacerle un poco de plática para tantear el terreno, misma táctica que siempre suelo realizar en esas situaciones, noté la poca disposición del chófer a seguir cotorreando.
Para tratar de suavizar la ocasión, le conté un poco de mi problema que me tenía agobiado, recurriendo esa maña que tenemos todos los pasajeros de querer buscar un consejo y la compasión en los conductores de Taxi Libre, (lo que no sucede en taxis de ruta al ir con mucha gente), quienes al final absorben todas las broncas de sus clientes.
Fue entonces, y después de darme cuenta de que el taxista no le estaba prestando mucha atención a lo que yo le comentaba, que me cuestionó en seco: “¿usted en qué trabaja?”.
¡Puta madre! Me caga que me hagan esa pregunta, y más en esas situaciones, ya que el decir que eres reportero puede ser favorable, pero también en ciertos lugares y horas tiene su riesgo, porque nunca falta el cabrón que te reclame o te diga “¡Ah! ¿Con que tú eres el pendejo que me puso que me agarraron con mota?”, para contestarle, “no, cómo cree, esa información así la soltaron los policías”.
Pero volviendo al momento, tampoco podía decirle que era doctor, abogado o menos decirle que trabaja en una fábrica, porque con temor y toda la cosa, pero mi ego no me permitía mentirle diciendo que tenía un jale un poco más jodido en su retribución económica que el mío.
Como era de esperarse, le mentí al vato, pero lo hice con la intención de que ahí quedaría la plática, porque sabría que no sería de mucho interés.
“Escribo” le dije…”y qué escribe” me reviró… ¡chingada madre! Me había salido peor la mentira, por lo que intenté componer. “Pues textos científicos, ensayos, cosillas así”.
Qué puta falacia tan grande. En mi vida alguna revista especializada me ha publicado un texto; bueno, para qué me voy tan lejos, ni siquiera he realizado uno, y lo más aproximado que he hecho de ello, es un trabajo de la universidad al que le dimos seguimiento tres semestres y ahí quedó.
“Lástima, porque ¿sabe?, a mí me gustaría que alguien escribiera mi vida. A mis 35 años ya he pasado de todo”, me dijo.
Ese “yo ya he pasado de todo” ya me lo sabía, es la clásica frase que varios décimos para creer que nuestros errores, nuestras desgracias y tragedias nos ponen por arriba de cualquier otra persona en el mundo.
Ahí, todo el sentido de esa rara madrugada cambió.
“¿Sabe?, yo ya estoy condenado a muerte”.
Me quedé callado sin saber qué contestar; al estar en el asiento posterior, por primera vez me di cuenta que el chófer tenía varios tatuajes que salían de su cuello y se perdían en su naciente línea del cabello.
Tras prestarle atención al tono de su voz y la manera de expresarse, rápidamente supe que había sido alguien que había vivido al margen de la ley, pero que por cuestiones de la vida ahora trabajaba honradamente.
“No, no tengo SIDA”, me confesó, situación que no me dio ningún alivio, ya que yo desconocía el porqué de darme esa información tan personal. “¿Y si todo era parte de una acción premeditada para hacerme algo?”, susurraba en mis adentros.
“Me acaban de diagnosticar hepatitis c, y ya la tengo muy avanzada; estoy en estado terminal, porque mi hígado está dañado en más de un 90 por ciento”, contaba mientras manejaba y estaba a punto de llegar a mi destino.
Las palabras que le dije fueron intrascendentes, ya que en estos casos lo que digas es completamente en vano.
Al llegar al hotel, el chófer estacionó, apagó su carro y trató de sacar su pesar ante un desconocido como yo.
A las 4:30 de la mañana, fui la persona que ese hombre eligió para decirme del temor que tenía de que se repitiera el mismo patrón de su infancia, pero ahora con su hijo de apenas dos años.
“Mis padres murieron cuando era un niño, crecí sólo en la Zona Norte, estuve en crímenes, fui narcomenudista y terminé en la ´Peni´. Ahí fue donde me infecté, porque yo entré sin rayarme y ahí corríamos la aguja para tatuarnos”.
La voz se le comenzó a entrecortar y sus lágrimas emergieron, cuando me habló de su pareja, a la misma que aceptó haber contagiado al no saber que era portador de esa enfermedad.
“No me quiere ver, no quiere saber nada de mí, y a mí lo que me duele es mi hijo”, se le oía decir, mientras de alguna manera trataba de disculparse por llorar ante mí.
“A mí lo que me gustaría es que la gente hiciera conciencia de esto que me está pasando, que lo que vivo no sea en vano y conozcan mi caso para que no pasen por los errores que yo he pasado”.
Soy sincero, tal vez pueda leerme cruel, pero yo ya no quería estar en ese taxi, estaba incómodo, y más cuando soltó una verdad demoledora “por algo usted se subió a este taxi. Ya ve, usted pensando en su problema que me contó, y yo fíjese el que tengo”. Ante esa verdad, qué objeción podía poner.
Tras decirle de algunos lugares a los que podía acudir para recibir ayuda, decidí bajarme del auto, no sin antes recibir la mano de ese misterioso hombre, quien finalmente me dijo: “Yo me llamo Martín… ¿quién es usted?”.