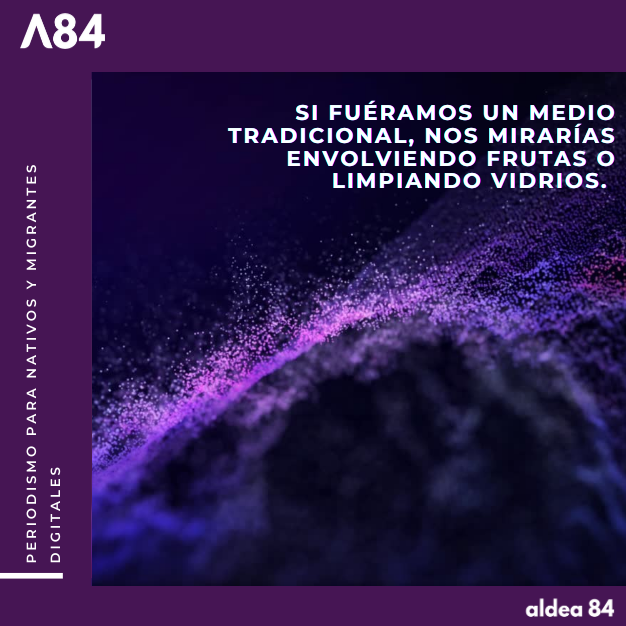Por largo tiempo aseguré que no existía ningún límite para mí entre lo que era accesible y lo que no, entre lo permisible y lo prohibido.

Mi hermano murió por mi culpa y sucedió más o menos así:
Después de muchos años de insinuarles a mis familiares de formas cada vez menos discretas, cada día un poco más humillantes, que hicieran caso de aquello que sin mucho furor ni éxito yo publicaba en algunas revistas digitales y, tras comprobar que era imposible convencerlos de que leyeran algo que sobrepasara la longitud de un twit, decidí soltarme. Usaría la escritura, mi herramienta, para alcanzar la libertad.
Entonces me alejé de mis motivos iniciales, relatos donde los personajes se transformaban en animales o eran presas de alguna fuerza sobrenatural, y comencé a pronunciarme desde las profundidades: a acceder a los recovecos tan temidos de mi mente y, por escalofriantes, siempre bloqueados; a usar los defectos y malas fortunas de mis allegados en favor de mi oficio.
Por largo tiempo aseguré que no existía ningún límite para mí entre lo que era accesible y lo que no, entre lo permisible y lo prohibido, pero en realidad dejé bajo llave los temas más delicados porque temía ofender o perder el poco cariño que me quedaba.
Un día, bajo un trance de quién sabe de dónde, escribí un cuento sobre un miedo mío: que mi hermano, el único y el menor, se suicidara. Mi temor era más amplio, abarcaba muchas posibilidades: que muriera joven, atropellado o asesinado, pero el suicidio, la cara más oscura de la muerte, era lo peor.
Cuando se dice que una persona es inesperada suele ser falso. Se trata de gente ocurrente o que sale de la norma, pero por lo general dentro de una línea que, a lo largo del tiempo, puede predecirse. Mi hermano es la única persona realmente impredecible que conocí.
Podía abrazar por sorpresa y llenarme la cabeza de besos en un desplante de ternura que resultaba incómodo en su torpeza, o dejar de dirigirme la palabra por semanas, ignorándome cuando me lo cruzaba en la cocina o en la escuela, ofendido por razones ya olvidadas.
A veces se reía cuando, en mis arrebatos de coraje, lo insultaba con rabia; otras veces lloraba desconsolado ante incidentes irrelevantes, como encontrarse uno de mis pelos güeros en el piso del baño. Yo procuraba estar atenta a recogerlos todos, pero resultaba imposible con mi cantidad de pelo y mi capacidad para perderlo.
Lo más extraño eran sus respuestas. Si le preguntaban su edad, decía “me quedan 56 años según el promedio nacional”. A la pregunta qué quieres ser de grande, desde muy pequeño contestaba “un vagabundo, para que me cuides”. Para mis padres, él representaba un dilema tan indescifrable que, cansados de mirar la situación desde el ángulo equivocado, dejaron de intentarlo. Eso sí, hacían un esfuerzo enternecedor porque no notáramos su sutileza para ignorarlo.
En el cuento sobre su muerte narré con detalle morboso, rozando lo escatológico, mi pesadilla. La viví en carne propia; como masoquista, me pasé las tardes llorando por un suceso imaginario y logré producir párrafos poderosos de los que podía envanecerme. Lo envié a una revista, casi sin pensarlo. Es así cómo Dios se venga de nuestra ingenuidad, pues ese relato causó un gran revuelo y acabó publicado en el Reforma, que ni sección de cuentos tenía.
Entonces sí mis seres queridos (gente michoacana que llegó a la ciudad presta a impresionar con su mundo, preparados para esconder sus raíces de campo, a los que poco les interesaba cualquier muestra cultural innovadora o que rasgara sus creencias cristianas más arraigadas, que los cayos que no lograban limarse por completo de las manos) se enorgullecieron de la oveja negra. Ahora resulta.
Mi hermano, de quien menos esperaba ese comportamiento ridículo, se cruzó con esas frases y se las creyó enteras. Yo le dije: “Ey, es ficción, hermano, por eso me pagan, por inventar”, pero él quedó encantado con el protagonismo, a pesar de la mala prensa del suicidio y de las emociones crudas que suscita a su alrededor. Traía una copia cargando a todas partes y se la mostraba a cualquier incauto con quien cruzara miradas. “¿No quiere leer la narración de mi muerte?”.
Descubrí entonces que en mi familia de más de cien integrantes no existía uno sólo que comprendiera que las novelas y relatos pueden ser ficción sin ser fantasía. El único disparate para ellos era que mi hermano aún no había muerto, pero su destino estaba claro, estaba escrito.
¡Ay, mi hermano! De niños viajábamos cada Semana Santa a Michoacán para pasar los días en el pueblo y seguir la procesión del Vía Crucis con nuestros viejitos. Mi padre nos ordenaba tratar a todos los ancianos del pueblo como si fueran nuestros abuelos, porque estaban grandes y la monotonía de sus vidas rurales los confundía; los apapachos jóvenes y los oídos dispuestos eran un respiro a su soledad. De ellos aprendí y mantuve la manera anticuada de hablar, creo.
La carretera que conducía a la tierra de mi padre estaba llena de baches, nunca la pavimentaron. La sola existencia de un camino era mérito de uno de mis tatarabuelos, que fue presidente municipal ochenta años atrás.
En retrospectiva, disfrutaba de esos viajes por la espontaneidad, por la cantidad de incidentes que pasamos en medio de la carretera (con mis padres peleando, mi hermano dormido y yo leyendo en el coche), y su bullicioso sentido de comunidad, porque, desde el instante en que poníamos un pie en el pueblo, la gente nos saludaba.
Preguntaba a mi padre por el negocio y a mi madre por la moda de la ciudad; arrojaban balones que mi hermano devolvía con displicencia. Si algo ha sido constante en su personalidad es su odio férreo al futbol. Háblenle de pingpong, de skate o de rugby, pero por Dios, jamás de futbol.
Nos quedábamos siempre en casa de un familiar distinto, en la que mi hermano y yo éramos forzados a compartir cama, catre o sillón. Una vez, incluso dormimos la semana entera en la parte trasera del coche, porque hacía menos calor que en la casa de mi tía Ticha.
Era bueno ir en Semana Santa porque cuando íbamos antes en el año, cosa a veces a papá se le ocurría, nos tocaba la migración de las mariposas monarca hacia el norte. Esos trayectos sí que se sufrían enteros. No me asustaba quedarnos sin gasolina y que nos aparecieran hombres con machetes a medio camino, como temían los prejuicios chilangos de mi madre, sino que matáramos a las mariposas con la velocidad del coche.
A mi padre el tema le parecía odioso porque, a pesar de amar ese animal emblemático tan suyo, mi súplica por los pequeños insectos lo obligaban a ir a veinte kilómetros por hora y él hubiera preferido extinguir la especie entera antes que ir a esa velocidad —con todo y sus esfuerzos, una que otra moría con un pequeño ruido sordo que me apretaba el pescuezo y me echaba a llorar—.
Las peores eran las que ni siquiera morían y se quedaban ahí pegadas en el vidrio, todavía aleteando medio borrachas como se mueven siempre las mariposas. Algunas veces nos deteníamos cuando parecía que la vida podía salvarse y me dejaban guardar los cadáveres de las asesinadas para más tarde hacerles un pequeño funeral, proporcional a sus pequeños cuerpos, en el panteón donde están sepultados la mitad de mis ancestros. A mi hermano le importaban las mariposas sólo porque eran importantes para mí, y me asistía en las labores de rescate y entierro.
Hacía mucho de la última vez que estuvimos todos juntos en Michoacán. A veces me atacaba la nostalgia con una fuerza que me empujaba a regresar de improviso. Por eso, al poco de mi exitosa publicación volví a casa de mis padres con la intención de instalarme ahí unas semanas (yo vivía en el campo, cerca de Puebla, recluida como debe hacerlo una buena escritora). Apenas llegó, recibí un mensaje de mi hermano: “estoy en la ventana, corre”, y vaya que corrí, con el pulso acelerado de una mala premonición.
Me lo encontré sentado peligrosamente en el alféizar y con las piernas hacia el patio central de la privada, hacía el abismo cuatro pisos abajo, porque nuestra casa es alta y flaca, como sus habitantes. Intentando aligerar mis intuiciones oscuras le dije: “estás como Horacio”, pero no contestó el viejo chiste.
Con una gravedad de actor profesional en escena culmen, sin dramas exacerbados ni trivializaciones, comenzó a citar una por una las palabras de mi cuento. Yo en shock, absorta por la irracionalidad de todo, de él de la vida por ponerme en frente un evento sacado de una comedia tonta, al no saber cómo comportarme opté por seguir el libreto que yo misma diseñé. Y comparto un extracto de lo que representamos, los dos, en aquel momento de delirio:
—Por favor, no hagas esto. Deja de decir babosadas y ven para acá.
—No te acerques.
Se inclina amenazante hacia el vacío.
—Está bien, está bien—, responde ella alzando las manos y retrocediendo—. ¿Qué es lo que decías?
—Que al fin lo entendí todo. Hay personas que vinimos al mundo para ser la prueba de alguien más, para que pulan sus miedos y defectos. Yo soy uno de esos. Una herramienta. En cambio, tú eres un fin en ti misma, como el arte.
—No hagas esto—. Parece ser lo único que se le ocurre decir.
—No se trata de hacerlo o no hacerlo, en realidad, siempre estuvo hecho.
—No estás diciendo nada.
—Me refiero a que siempre he sido un lastre para los demás, se estresan pensando con qué nueva ocurrencia mía los hará pensar en la muerte. Llevas años temiendo esto, una vez que suceda, podrás descansar.
De pronto, el hermano sonríe de lado, pero ella no consigue descifrar su sonrisa. Quiere decirle que no, que está equivocado, pero no puede mentirle. No ahora.
—¿Te acuerdas de cuando pensaron que había matado a alguien? Porque llegué empapado de pintura roja y yo les seguí el juego, luego les dije que Joaquín había abierto una carnicería y para inaugurarla fuimos los amigos a destazar una vaca, como si fuera una piñata.
Ella intenta burlarse y reír con el recuerdo. Apelar a buenas emociones, emociones viejas.
—Es que cómo se iban a creer esa historia, si en las carnicerías ni sangre hay.
—Tú nunca has visto tanta sangre… es peor que cualquier droga.
—Tú tampoco, raro.
Pero el muchacho mira a otro lugar, se queda en trance unos instantes recordando o imaginando, en una de esas ausencias repentinas que a ella le enervan porque la aterran; son los breves instantes en que duda de su pureza. Vacilación que más tarde se recriminará frente al espejo.
—Bueno, gracias por venir, voy a hacerlo.
Y el chico se inclinó un poco más hacía el adoquín que lo aguardaba veinte metros abajo.
En un golpe repentino caí en cuenta de que él llevaría la actuación al límite, que estaba comprometido con el texto, con el teatro y que en ese instante perdería cualquier gracia y sería el fin de mi vida. Así que deseché las palabras del relato que antes me parecieron tan precisas y ahora palidecían frente a la realidad. Mi imaginación fue ridícula y acartonada. Le arrojé mis mejores cartas.
Pedí que nos recordara en los viajes largos de la familia caminando con los brazos entrelazados. Mamá debió tomarnos cientos de fotos en la misma postura, ajenos al mundo, incluso al paisaje; reíamos frenéticos con la risa exclusiva que guardábamos para el otro, por libres y por idiotas. ¿No se acordaba cómo minaba las pesadillas que me robaban la paz? Tanto que jamás logré desembarazarme de ellas, porque él siempre venía a mi rescate. Cenar noche tras noche chocomilk, con los pijamas combinados, ver caricaturas y más tarde telenovelas cuando no había padres en la costa., ¿qué no sabía que todo aquello era hermoso, perfecto?
—Pasado—, completó él.
Seguí rascando hasta los recuerdos más elusivos, algunos en los que él era demasiado joven para recordar o en los que ni yo estuve presente y me conmovía con mi propia retórica. Lloraba y lloraba, porque en ese sentido, el de la egolatría más histérica, he sido una artista desde la inseminación.
Cuando terminé de hablar se me vaciaba el cuerpo, mi pecho era una carcasa rellena de un vacío poderoso, una ausencia pesada, expansiva, como el espacio exterior y vi en su cara un dolor inconmensurable, el desgarro que nunca vi de tanto tener miedo y al que tampoco quise mirar de frente, que sólo intuía porque él me lo ocultaba, me protegía. Exhausta, guardé silencio.
—La paz la encontraré en cuanto apague la luz.
—Pero ¿así? Vas a hacer a mamá y papá bajar a recoger tus restos, qué grosería.
—¿Tú crees? —, dijo casi divertido.
—Sí, a pegar el rompecabezas que no lograron terminar.
—Ni siquiera lo intentaron, y lo sabes.
Nunca lo escuché hablar así de claro, con las ideas en el lugar correcto. Pocas veces pensé que dentro de su excentricidad podía haber tanta coherencia, certezas e ideales; lo tomé por un loco, un loco adorable a quien había que amar y proteger sin comprenderlo. Ante mi silencio, continuó:
—Cualquier otra opción implica pausa. Aquí ya estoy listo y tú también, por fin. Jamás haría esto si no estuvieras lista para entenderme.
Nuestras miradas se atrajeron y apareció un mecate indestructible que iba de mi tercer ojo al suyo, una unión demasiado fuerte. Si yo no parpadeaba, si lograba mantenerme estática, una hora, dos días, cuatro años, él jamás saltaría. No se atrevería a romper nuestra complicidad construida tan silenciosamente con los años. Pero él quería irse, dejarme.
—¿Serás bueno? —, dije con lágrimas en los ojos, que me empujaban a un parpadeo que no cedería; no todavía.
—Mejor que nunca—. Y sonrío tembloroso, bello.
—¿Vas a pensar en mí?
—Serás lo único que me llevo conmigo
—Déjame agarrarte la mano, anda, una vez más.
—No querrás venirte conmigo eh, pilla—. Hace años no me llamaba así: pilla.
—Por ésta que no—, respondí como inducía el recuerdo, con una frase gastada y empolvada, que se hacía trizas al salir de mi boca. Sin darle tiempo del más mínimo movimiento, le tomé las dos manos y me las llevé al cachete. Estaban frías y, quizás por primera vez, firmes, secas, sin la humedad que de niño le sacaba ronchas, le daba comezón y lo hacía llorar desde antes que lo graduaran de la cuna al colchoncito.
—No sé cómo voy a seguir sin ti.
—Más tranquila, por supuesto. Ya no estarás preocupada por mis pendejadas. Lo peor pasará y me amarás como cuando éramos niños. Yo no puedo volver ahí, estoy roto y lo sabes, pero tú sí.
Nos quedamos un rato así, en contemplación de las piezas crecidas, deformes de lo que alguna vez fuimos. Brillantes y poderosos como el sol, sin esquinas, redondeados y tan suaves que ningún filo podría atravesarnos. La maldad resbalaba por nuestra piel, la misma piel.
Me tapé los oídos y cerré los ojos; grité tan fuerte como pude para bloquear el sablazo de su espíritu separándose del cuerpo, pegado con el peso de años; el madrazo de su ser dejándome sola, la mitad de una piel.
No logro entender qué es lo que me hizo asomarme a un horror que nadie debería enfrentar, nunca. Pero lo hice. Me asomé y lo que vi era tan enorme que mi cerebro se tardó en decodificar la imagen. Daba la impresión de una gran tela, como una casa de campaña dividida en dos, naranja y con venas negras, en las orillas círculos blancos como ojos. Era una gigantesca mariposa monarca, sello de nuestras raíces, insecto viajero y espiritual.
Uno de los costados se alzó de la manera más ligera y me ayudó a completar la imagen: las antenas, la cabecilla peluda y las dos perfectas alas que se formaban de cada lado. Ese era mi hermano. Sus billones de células reacomodadas en un insecto magnífico. Una crisálida que no supo encontrar el camino a la salida. O, pensándolo bien, lo estaba encontrando de la forma más extraña. Bajé corriendo.
Mirar un bicho que estamos acostumbrados a considerar minúsculo es extraño; hace que las mandíbulas se cierren y los dientes rechinen, una ansiedad ante los detalles que no solemos distinguir. Pero sus alas eran delicadas, traslúcidas. Levantó una de ellas para que me resguardara en su sombra y miré el cielo. El sol lo atravesaba.
Sus escamas (jamás pensé que las mariposas tuvieran escamas) guardaban un poco de esa luz y la hacían estallar en figuras geométricas. Su piel, que ya no era la mía, me llamaba. Estiré la mano hacia arriba y al acariciarla cerré los ojos. Toqué un terciopelo finísimo, y de pronto, nada.
Abrí los ojos asustada de que fuera la ilusión de una mente delirante, pero me encontré con muchas, miles tal vez, de mariposas monarcas de tamaño normal, como las que evitábamos atropellar camino a Michoacán. Eran tantas que formaban una nube, una manada (estoy segura de que así no se les llama). Me rodearon, me tocaron e hicieron cosquillas, un instante antes de dispersarse hacia el interior de la casa.
Han pasado más de dos semanas y mis papás aún me preguntan dónde está mi hermano. Insisten en saber si me avisó de sus planes —quién sabe en qué anda ese muchacho—, yo de seguro estoy enterada, porque en mí sí confía, sólo a mí me comparte sus cosas. Si supieran, lo poco que yo sabía…
Levantan el celular para llamarlo, pero pronto se olvidan para qué habrán agarrado el aparato. Cuando se acuerdan, lo buscan debajo de la cama, adentro del tarro de galletas, entre los libros en la estantería, con una desesperación cada día más falsa. Están contentos. Las mariposas los hacen olvidar la ausencia de su hijo y sus demás pesares, porque los padres también tienen propios problemas.
A mi madre se le detienen sobre el cuerpo y le hacen ahora un vestido, ahora un sombrero. Las mariposas, a pesar de ser insectos, despliegan cierta elegancia; son coloridas: no la perturban con su esencia. Siempre lleva al menos una en el pelo.
A mi padre las mariposas le recuerdan su tierra, pues de allá vienen y hasta Canadá llegan. Le interesan como un objeto complejo y valioso. De repente toma una entre sus manos y la analiza a contraluz. Lo he escuchado algunas veces incluso discutiendo con ellas sobre los mecanismos de la migración al norte, los resultados del futbol o las elecciones del próximo julio.
Es increíble lo que sucedió, me digo de pronto, pues si hay algo que no debe decirse es que a veces, el suicidio puede ser maravilloso.