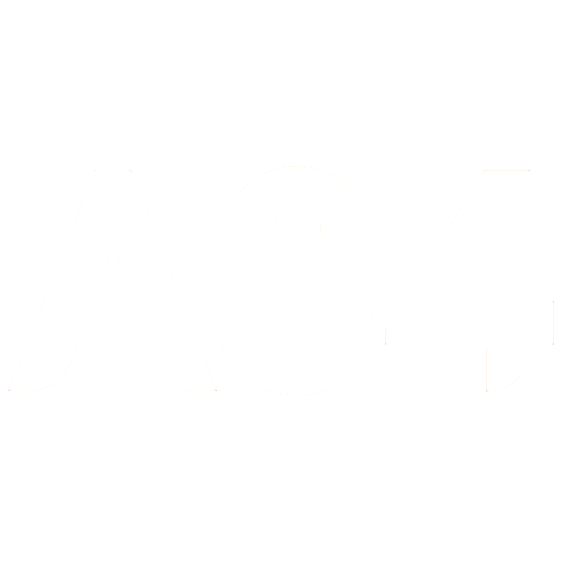El móvil más caro no es un capricho, es una obligación. Es la promesa de una clase social más segura; la pegatina de un estatus superior a la que no se puede renunciar por su avanzada adicción. El salvavidas vital patrocinado por ‘influencers’ del lujo para una audiencia de economato.
Caramba, por el amor de Dios, ¡qué caprichosas son las prioridades! Si quitáramos el dedo del botón de las represiones del personal, nos daríamos de bruces con una cantidad de respuestas sorpresivas. Desde el pincho de tortilla, hasta la ruleta de los jueves, pasando por el spinning y los masajes de reiki (¿masajes?). Sea como fuere, la variedad en nuestras decisiones a la hora de primar las cosas haría palidecer un Todo a 100.
Lo más curioso de todo esto no reside, sin embargo, en la riqueza veleidosa de los objetos elegidos, sino en cómo gente corriente, personas de la sociedad convencional, que hoy es la que se muerde las uñas por llegar a fin de mes, decide priorizar ciertas modas incluso a costa de degradar su nivel vital. Escogen así aparatos, pines tecnológicos, juguetes que, más que necesarios, son vistosos símbolos de una clase social sólo pensable ganando la bonoloto, o a la que dejaron de pertenecer hace un par de decisiones vitales torcidas.
Los abuelos, que ya no se juzgan decorativos en el comedor o el salón, pueden abandonarse en estancias ajadas con el mínimo interés o ser despachados a descampados caravaneros a que se las arreglen. Pero el niño debe tener una pantalla de 4K y papá el móvil plegable y mamá el iPhone 14 y la niña la Samsung Galaxy Tab porque, encima, la escuela se ha vuelto exigente en su demanda de material digital para la realización de las tareas. No es un deseo, es una obligación…
¿A caso algún desalmado le negaría su metadona al yonqui que se desengancha? La cotidianidad está tan plagada de incomodidades, de malestar, de realidades amargas que se resbalan por la garganta… ¿Qué tiene de malo una abstracción regular? ¿Una vía de escape? Por eso el que tiene móvil lo consulta en España una media de 150 veces al día. Podría sonar a sobreestimulación, a colgada de la mala, pero lo cierto es que es ¡una necesidad! La nomofobia (miedo a quedarse sin móvil) es una patología terrible. Aunque parezca una chuminada, sus síntomas van desde jaquecas, urticarias, depresión, ansiedad, e incluso invita a tendencias autolesivas. Ya no parece tan buena idea aparcar al niño empanado con el teléfono para que no zurre la badana a gritos, ¿verdad?

Si ya asumimos la dependencia a la que nos encomendamos como sociedad a los móviles, comprometiendo nuestra alienación colectiva al tsunami de estímulos y beneficios que generan los anunciantes, ¿por qué no darle más caché? Ahora, que hasta la democracia podría estar en juego en la medida en que nuestra voluntad no es libre, como bien señala Azahara Palomeque en un reciente artículo, démosle a nuestro secuestrador, al menos, el lujo de definirnos. Que no sea sólo una pistola en la cabeza, sino una declaración de identidad. ¡Un vociferante alegato estético! La chapita que demuestre nuestro poder adquisitivo.
Correr hacia arriba en el ascensor social sólo se consigue con zapatillas relucientes. Nada de espiritualismo estoico, revalorización cultural o compromiso familiar, lo suyo es ir zumbando hasta lo alto de la montaña para colgarse la estrella del triunfo en el cuello. Y ese éxito no se consigue con promesas metafísicas, ni calor hogareño, sino con dinero o sus representantes-derivados. En este caso, el peluco digital conectado con el smartphone que me controla hasta la carga del patinete.
La tecnología se ha convertido en el bling bling prioritario de los pobres. Una promesa de su predestinada elevación. Tener el último iPhone es de lo poco que une a las clases altas con las bajas. A falta de renta, piso, calidad alimenticia, coche y ocio, al menos se parecen en el móvil. Como bien señala Esteban Hernández, es un claro fenómeno de clase baja aspiracional. Una pretensión que decepciona a la derecha adinerada porque la aleja de su superioridad material y decepciona a la izquierda porque aleja a quienes dicen defender de su conciencia moral.
Pero la aspiración a una vida mejor, coronada por laureles y la satisfacción instantánea del deseo, no se debe exclusivamente a una insaciabilidad crónica, sino a una polarización del bienestar. Las clases medias están en horas bajas. Tienen los leucocitos en huelga, fraccionando así bilateralmente el grado de infección de la inseguridad, dejando como único camino para huir de su virulencia en las clases bajas, aspirar a lo más alto. De ahí el móvil con purpurina y la más novedosa actualización, porque es un espejismo de lo que se quiere ser. Sin embargo, todo es puro atrezo. Una fantasía con mucha caja…
El exhibicionismo mentiroso de la imagen respecto a la realidad material reside en la mentalidad popular desde antes de El Escudero de El Lazarillo de Tormes. No es nuevo desear estar donde uno se cree merecedor. Las tecnológicas, no obstante, han logrado convertirse en el herbolario que dispensa las recetas homeopáticas de esa felicidad. Un olor al que los quebrantahuesos de la sociedad de consumo, por ejemplo, los influencers, acuden reptando desaforados como señalan los autores del ensayo ‘Influencers: la ideología de los cuerpos publicitarios.
Estos agoreros de lo debido, lo actual, lo trendy y lo ‘necesario’ son los nigromantes que avivan los cadáveres económicos de una juventud precaria que termina comprando por encima de sus posibilidades. Patrocinadores del lujo para una audiencia de economato, encarnados por nombres como Chiara Ferragni y las hermanas Cuesta. Ah, y lejos de esto sonar, por favor, a lo Elisa Beni… porque una cosa es comparar unas cañas con la entrada de una casa y otra bien distinta, apurar el alquiler por una joyita, da igual cual sea su naturaleza.
Además, no solo los aspirantes al pódium adquisitivo van al encuentro de estos fetiches telefónicos, de esa metadona calidade, para descolgarse de las responsabilidades del mundo físico que los rodea. También lo hacen quienes descargan proclamas anticonsumistas o se encaman con partidos que llevan por bandera una lucha encarnada, como en ningún otro objeto, en los celulares diamantinos. Porque molar, en estos términos, no sabe de ideología. Y la obsolescencia social de la tecnología móvil, radicada en el trabajo, las amistades y las modas, es hoy más poderosa que los principios.
La necesidad brota por las cabezas como un infecto murciélago, designando prioridades de lo más variopintas. Algún aparato tecnológico de los más caros corona, sino puebla, el ranquin de gran parte de la población. Son rascacielos de esperanza hacia una vida mejor, señales eléctricas bautizando el estatus deseado o caprichos libidinales a los que ya no se puede renunciar.
Pero, que nadie se engañe, aquí el consumidor no gana sino una adicción. Es lo que tienen las drogas; en dosis controladas, liberan la mente, enriquecen el espíritu y sirven de montura hacia plácidos edenes. Pero al dealer no le interesa el control. Le interesa la dependencia, le interesa que el consumidor se sienta bien consigo mismo sólo a través de su material. Ahí reside el beneficio, y los móviles más caros del mercado, como la adormidera pura, doblegan la voluntad. Alumbrando, en consecuencia, un precariado 5G o toxicómanos en jaulas de oro telefónicas.