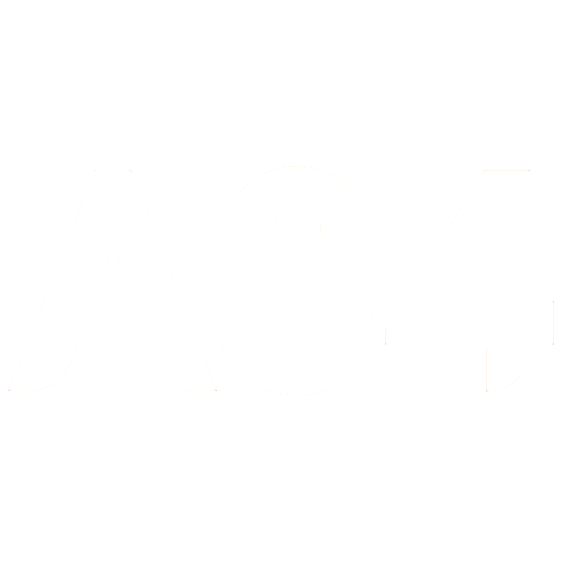Por qué en algunas ocasiones las conversaciones dirimen diferencias y otras veces las exaltan y polarizan.
En 1907, sir Francis Galton pidió a setecientas ochenta y siete personas que estimaran el peso de un buey. Descubrió que el promedio de sus opiniones era más preciso que el criterio de los mejores expertos y así descubrió “la sabiduría de las multitudes”, que funciona por un principio estadístico muy sencillo: todo el mundo comete errores, pero al promediar todas las opiniones esos errores se cancelan. Cuando los participantes de un concurso televisivo apelan al público para pedir ayuda, están consultando la sabiduría de las multitudes.
Poco más de un siglo después, en un teatro con miles de personas conversando y decidiendo, encontramos que los pequeños grupos son aún más sabios que las multitudes. Cuando la gente conversa sobre un problema suele explicarse mutuamente cómo lo resolvieron lo que les da una oportunidad de revisar esos procedimientos y así mejoran sustancialmente sus estimaciones. La conversación hace visibles los errores que nos llevan a tomar malas decisiones. Sin haber pactado nada, sin conocerse y en poco tiempo, los grupos suelen encontrar la forma de llegar a la mejor respuesta posible: así de efectiva es la buena conversación.
Este resultado simple choca con una intuición muy arraigada: en el fervor del diálogo masivo se forma una ola de creencias, desaparece la diversidad y emanan algunas ideas extraordinariamente delirantes. Es que las ideas, como la risa, el llanto, el miedo y el entusiasmo, son altamente contagiosas y las multitudes, que se reúnen hoy más que nunca en redes sociales, convergen con gran facilidad hacia el delirio.
¿Cómo puede ser que la acumulación de opiniones converja a veces a la sensatez y otras al delirio?
La respuesta es simple. La buena conversación ocurre solo en su hábitat natural. En primer lugar, aunque suene elemental, los grupos tienen que ser pequeños. En una multitud se dispara fuego verbal, pero no se conversa. Tampoco hay tiempo ni ánimo: los que vociferan quieren ser escuchados y no escucharse a sí mismos. En segundo lugar, las personas deben tener una mentalidad abierta y predisposición de escuchar e intercambiar ideas.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/WTH7HXI4YBBWDLOFQRZXBOYJ3I.JPG)
Este principio ya la conocían bien los griegos, que fueron pioneros en construir una visión compartida del mundo a través de la conversación. La filosofía, como señala Platón en su Banquete, se hace conversando y no, como hoy imaginamos, escribiendo en un cuarto aislado. El banquete socrático incluía a un trágico, a un médico y a un cómico, personas con perspectivas distintas que se tendían cómodamente para compartir algo de comida y bebida con música de fondo. Ese era el contexto ideal para el comercio de ideas a través de la conversación. De ahí la palabra simposio, que hoy se entiende como un congreso de especialistas, pero que etimológicamente significa: sin (junto, como en sinfonía), poi (bebida, como en potable) y el sufijo sis, que se refiere a una acción. Es decir, simposio es el buen contexto para conversar: beber juntos.
Esta oda a la buena conversación se repite cíclicamente a lo largo de la historia humana, con mareas altas y bajas de simposios, banquetes y buenos espacios para compartir ideas a través de la palabra. Hace unos quinientos años, Michel de Montaigne se adelantó a la Ilustración y el humanismo con esta misma premisa: señalar que se había perdido la buena conversación como laboratorio principal de ideas. Y así esbozó en sus ensayos los principios del arte de conversar:
- No ofenderse con el que piensa distinto y abrazar a quien nos contradice.
- No hablar para convencer sino para disfrutar. Apreciar el ejercicio del razonamiento.
- Hablar desde la voz propia y no de una repetición enciclopédica de citas.
- Dudar de uno mismo y recordar que siempre podemos estar equivocados.
- Usar la conversación como un espacio vital para juzgar nuestras propias ideas.
- Valorar las ideas solo por el impacto que causan cuando las ponemos en práctica, igual que respetamos a un cirujano por sus operaciones o a un músico por su concierto.
- Conservar un pensamiento crítico vivo.
- No confundir lo bello con lo cierto.
- Evitar prejuicios, distinguiendo atentamente los ejemplos concretos de las generalizaciones.
- Encontrar el buen orden de nuestras ideas y revisar cuidadosamente nuestros argumentos.
- Reflexionar sobre lo que aprendimos del otro en la conversación.
Montaigne es el héroe de la conversación; un héroe atípico que, a pesar de no ser más fuerte ni correr más rápido, entendió que la palabra es la herramienta más virtuosa para moldear nuestras ideas y se sirvió de ella para resolver uno de los conflictos más violentos de su tiempo.
Las conversaciones que tienen lugar en grupos pequeños conservan lo mejor de los dos mundos: por un lado, el proceso de revisión y corrección de errores, que se resuelve solo con el intercambio; por otro, como los grupos son pequeños, dan un grado de independencia estadística gracias al cual la multitud no forma un bloque monolítico de pensamiento. Esta es, de alguna manera, la frontera entre la sabiduría y la locura de las masas, el territorio que saca lo mejor de la sabiduría colectiva.