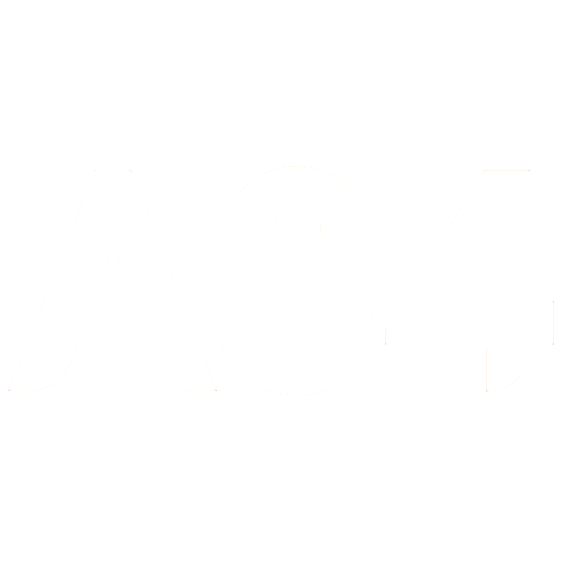Él se apresura a elegir el asiento más solitario posible, aún sabiendo que siempre termina acompañado. La ansiedad que le da cuando le toca sentarse con alguien que tiene el aura peligrosa hace que el trayecto silencioso parezca más bien una sesión de quimioterapia.
Por: Katia Rivera/Ilustración por Maricarmen Zapatero
Tres de la mañana. Su cerebro no le quiere hacer caso. El cuarto se vuelve un estorbo y el calor empieza a agobiar el cuerpo por más frío que esté haciendo en la ciudad desnuda. Vueltas y vueltas en la cama, con hambre de sueño y sin poder alimentarla. El calor es lo que más jode, la sensación encendida que se aloja en los muslos nada más para molestar. Aunque él busque la sábana fresca, se calienta en cuanto la piel la toca. Cada noche es la misma lucha con las cobijas que terminan en el suelo y con su cuerpo a la intemperie, sólo así. Cerrar los ojos después para obligar al cerebro a dejar de pensar. Sólo así.
Digamos que vemos de cerca la vida de alguien sin posibilidades, es decir, de alguien que lleva en un trabajo de oficina alrededor de diez años. Una década implica una partida de lomo considerable, aunque parezca como si apenas ayer hubiera salido de la universidad. El resto de su vida se quedó esperando en un edificio de esta ciudad, grotesca en dimensiones.
Suena el despertador y se interrumpe el arrullo sin complicación, siente que sólo dormitó, que nunca descansó en realidad. Es muy temprano para el sol. Se sienta al borde de la cama y siente unas ganas tan jugosas de morir que poco le falta para llorar. Se queda así unos minutos hasta que se le acomoda el pensamiento. Las náuseas empiezan a hacer su trabajo.
De todas formas su vida es bastante sencilla, nacer y morir, no hay colores en medio. Y es que se puso una meta en la cabeza, por eso decidió estudiar comunicación, ¿o administración de empresas? Como sea, igual tiene que hacer facturas, sacar cuentas, editar, documentar, reportar, hacer café, limpiar a medias, imprimir, fotocopiar, encarpetar, engrapadora, plumas Bic, clips, teclas, pantallas, corbatas, zapatos desgastados, pantalones de vestir que lava cada semana, el fajo que ya le aprieta. La vida godín de un gris impecable, tan bella de tan minimalista.
No hay nada más místico que las madrugadas de un trabajador. Tienen un sabor característico, como al dolor quedito que se siente en la nariz al respirar el frío, pero en empaque de plástico listo para disfrutar en el desayuno. El tiempo se vuelve plastilina, esos cinco minutos calibrando su existencia en el cuarto, todavía rebosante de oscuridad, se sienten como grandes mordidas de descanso.
En un día normal, cualquier día hábil de cualquier semana económica, se levanta a las cinco en punto de la madrugada. Hace lo debido con tal de salir a las cinco treinta y alcanzar el transporte de la empresa, un autobús que hace lo posible para no parecer pesero con ruta fija, eternamente con destino al rascacielos empleador. Es más cómodo así, dicen todos. Es en esos viajes donde ocurre algo que ningún tratado fenomenológico podría descifrar.
Día tras día, o mejor dicho, noche tras noche, una multitud se reúne a pesar del frío, no importa el mes o la temporada, siempre hace un frío adormecedor en las madrugadas. Los usuarios de las horas tempranas saben que se vuelve aún más intenso cuando el sol está a punto de salir. De igual manera, a pesar de todo, se suben al gran vehículo con tal de llegar puntuales a ganarse el pan. Tostado con mermelada. Saludan desganados al conductor, también anónimo, también cansado. El ambiente tiene un olor agradable: crema humectante y loción mañanera. Nadie habla, por lo que los aromas se mantienen incorruptos. Con qué facilidad se ocultan las enfermedades que descomponen por dentro a esa masa autónoma. No tienen tiempo para darse cuenta de sus deficiencias, pero en algún lugar se enteran de que las siguientes generaciones caducan cada vez más jóvenes.
Él se apresura a elegir el asiento más solitario posible, aún sabiendo que siempre termina acompañado. La ansiedad que le da cuando le toca sentarse con alguien que tiene el aura peligrosa hace que el trayecto silencioso parezca más bien una sesión de quimioterapia. Contrario a este escenario, la complicidad que se logra con el colega de asiento es solemne, ¿cómo no va a serlo?, lo ven dormir, lo escuchan roncar, y no se niega el hecho de que lo hacen sentir acompañado. Lograr ese lugar íntimo con un desconocido debería ser comparado únicamente con rezar una oración hacia lo alto.
Diario hay tráfico, se aglutinan los coches al querer salir de la provincia hasta incorporarse al flujo continuo de la carretera. Es un espectáculo presenciar los millares de personas manejando hacia el mismo lugar con tal de cubrir las necesidades diarias del empleo. Se siente en el cuerpo la velocidad pausada del vehículo. Podrán ser privilegiados aquellos que tienen su propio auto y manejan su trayecto habitual al trabajo, pero no tienen la dicha de dormir un ratito más en el arrullo de las curvas del camino.
Aunque él tampoco consigue dormir en el transporte. ¿Qué castigo está pagando para que su cuerpo no reaccione al descanso a pesar de sentir que las fuerzas no le alcanzan para seguir? Va en contra de las reglas metafísicas del camión a esas horas: todos duermen en paz, nadie molesta, nadie está alerta, son un depósito comunal de acciones en pausa. Todos menos él. Él y el chófer, que está más sereno que vivo. Mira a la ventana y se llena los ojos de las luces sobrehumanas que va recolectando en el camino. Aprieta los dientes y suspira, no sabe si por dolor o por nostalgia.
Explicar la explosión de colores en el cielo es imposible. Quien diga que el cielo es azul le falta abandonar el suelo por unos días. Ve el circulo incandescente muy a lo lejos, muy a lo arriba. Parece que hoy se mostró en un estado desenfrenado. Ve la inmensidad teñirse de naranjas que se tornasolan en morados. Se queda perplejo, no entiende cómo el cielo inquieto sucede sobre su cabeza y no es considerado una catástrofe. Siente un calambre en las sienes. “Este tiempo tendrá su fin”, escucha que alguien susurra entre sueños. El vehículo se dirige a un túnel largo, las luces parpadean y él se marea un poco. Cierra los ojos para contrarrestar la arcada. Al abrirlos, el reloj de su buró le indica que se le volvió a hacer tarde. Una vez más. “Carajo”.
AUTORES
Katia Rivera (Ciudad Guzmán, Jalisco, 1996). Editora y licenciada en Literatura Latinoamericana por la Universidad Iberoamericana. En 2019 impartió el Taller de Lectura en la Asociación Pro Personas Con Parálisis Cerebral. En el mismo año entró como editora y dictaminadora a Dharma Books + Publishing, donde ha acompañado el proceso de publicación de más de 10 títulos. Tiene un pez que se llama Maraca y vive en su escritorio.