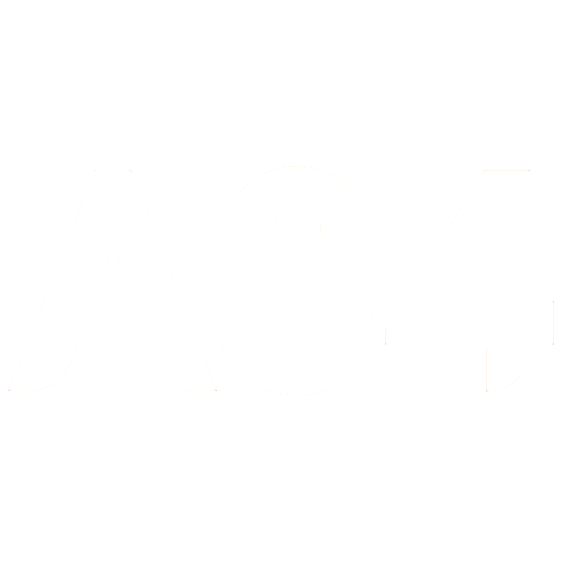Lograr el orgasmo a través de la tecnología es un don que debe ser consumido en dosis moderadas que no hagan de algo tan básico y absoluto, tan imperativo del ser, la historia de una dependencia. Por desgracia, es difícil domesticar aquello que nos complace. La libertad de la autosatisfacción frente a la esclavitud de la dependencia tecnológica.

Truman Capote dijo: ‘cuando Dios nos entrega un don, nos entrega también un látigo, y ese látigo es para autoflagelarnos’. Muchos son los significados y significantes que pueden absorberse de estas espigadas palabras. Para mí, la bilis es opaca, pero revela una clara realidad. Por cada beneficio hay una deuda, y esa deuda suele ser con nosotros mismos.
La ciencia ha alcanzado estados de desarrollo de lo más singulares. Sistemas que se extienden como los tentáculos de un kraken sobre la totalidad de la existencia de los humanos. El sexo, como base de la vida, no iba a estar exento de esta influencia, así como su condicionante humano; el erotismo. Subvertido por las pasiones idiosincráticas, lo que nos excita viene domesticado por lo que nos cría. Kurt Vonnegut aseveró que toda literatura del siglo XX que dejase de lado la tecnología, era tan mala representación de la realidad, como cuando las novelas victorianas abandonaban el abordaje del sexo.
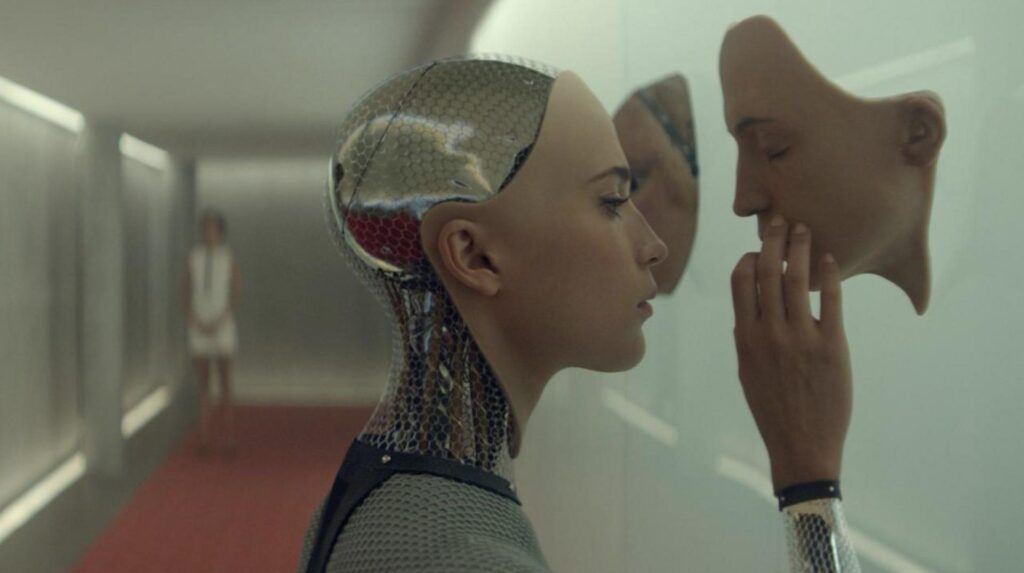
Hoy en día, los ejemplos colisionan. Dejar de lado el sexo es una estupidez en nuestras reflexiones, como también lo es dejar la tecnología, y más estúpido sería negar la ósmosis de ambas. Desde las anacrónicas fotografías de desnudos de principios del siglo pasado, a las más innovadoras máquinas de autosatisfacción ideadas a mediados de los cincuenta, la tecnología ha formado parte de la relación que los ciudadanos de países desarrollados hemos tenido con el sexo. Y, claro, el abismal desarrollo que ha experimentado la técnica, ha traído de la mano otro desarrollo, que no obligatoriamente progreso, de la sexualidad.
De hecho, hemos creado una sexualidad tecnológica. No tanto en el sentido de emplear las máquinas con el fin de nuestra satisfacción, sino en tanto que hemos logrado satisfacciones desconocidas con las máquinas. El satisfyer es el más reciente y perfecto ejemplo de esto. Antes de su aparición, un gran número de mujeres desconocían lo que era un orgasmo. Eso no quiere decir que no tuviesen acceso a él, pero como con el desarrollo exponencial de tantas otras actividades, la potencialidad va alcanzando cenits progresivos que avanzan hacia nuevas fronteras que traspasar. El satisfyer no origina el orgasmo, pero lo hace posible de maneras antes insospechadas. Un don, sin duda, que, siguiendo los principios de Capote, también acarrea la aparición de un látigo para autoflagelarnos. Adicciones, agitaciones y aceleraciones del placer que amenazan con mutilar estados libidinales de calma. La construcción de cotidianidades de carácter mecanicista que reducen lo sexual a un ritual pragmático. Este hecho tiene una presencia más privilegiada en las mujeres, quienes han sido el principal objetivo de esta revolución posmoderna del sexo tecnológico. Seguramente por las limitaciones históricas que su placer ha vivido, el género femenino conoce ahora, gracias a los avances en las herramientas de satisfacción, una rebelión en favor de su goce. A primera vista, toda una alegría de la que vanagloriarse. Aunque, al mismo tiempo, también un pedregoso sendero al que no conviene venderse sin reservas. Todo don tiene su látigo y evadirse de él es un perfecto ejercicio de ceguera.

Pero no sólo las mujeres son objeto de esta tecnificación. En lo que respecta al orgasmo masculino, los avances están siendo considerables. Empresas de bienestar sexual como Lovehoney Group han desarrollado aparatos que logran la conversión al placer de manera sensitiva y fisiológica, lejos de la innegable dependencia visual que suele condicionar el acabose de los hombres. La pornografía digital y de libre acceso en internet a erguido quebradizas torres de marfil a la que desde temprana edad ascienden los adolescentes, capando en ocasiones la culminación de su satisfacción de no estar esta auspiciada por las situaciones más extremas. Aquí amanece el doble rasero. La tecnología que otorga el don de acceder a urbanizaciones infinitas de escenas sexuales de todos los apetitos, con la consiguiente dependencia y desvinculación de la realidad que implican, también abre ahora la posibilidad a paliarlas. El susodicho aparato de Lovehoney no requiere para la estimulación de la contemplación visual de imágenes sórdidas e irreales, abriendo así un espacio al autoconocimiento más allá del costumbrismo pornográfico. La autoflagelación viene a resolverse bajo el descubrimiento de otro don, acompañado por la aparición de su propio látigo. Toma y daca. Esa es la única e inexorable verdad. Lo que una tecnología condena, otra acaba por resolverlo, pero esta última estará inevitablemente sometida a alumbrar una nueva pena. El progreso es caprichoso. Construye el camino en dirección a territorios desconocidos de satisfacción, mientras crea, a la par, otros nuevos de desgracias y, sobre todo, de dependencia. Poco, o más bien nada, se puede hacer frente a esta paradoja irresoluble. Los inventores suelen estar tan obsesionados con la eficaz realización de sus ideas, que muchas veces olvidan las consecuencias de sus descubrimientos.

Daniel Gascón afirma que: ‘lo sagrado no es lo que se dice, sino la posibilidad de la conversación’. Desafortunadamente, poca conversación podemos mantener el vulgar de los mortales con los bombarderos de los obuses de la innovación. Ya sea en el sexo, o en cualquier otra cosa, la mayoría de las personas sólo somos sujetos individuales que hacen la de los peces rémora, alimentándonos, como forma de vida, de los desechos que nuestros poderosos huéspedes van dejando para nosotros.
Resta, no obstante, el atisbo de una conciencia para decidir consumir ciegamente esos restos, o negarse a hacerlo a la espera de otros que nos convenzan más. Incluso habiéndolos probado, incluso habiéndonos sometido a ellos, habrá nuevas fórmulas de realización. En lo sexual, la pornografía puede alejarse de la subordinación al individuo a través del encuentro con un juguete que, tradicionalmente, solía relacionarse con una perversión. Sin embargo, ya lo dijo John Gray: ‘La sexualidad es la mejor manera que tiene un hombre de dar y recibir amor’, y más vale que la viva con la menor dependencia posible. Porque bien es sabido que el amor, fácilmente, puede tornarse en odio cuando se ve maldecido por la obsesión.
Cuando Dios nos entrega un don, nos entrega también un látigo, y ese látigo es para autoflagelarnos
Truman Capote
En el camino hacia el éxtasis, muchos reconocen la necesidad de la tecnología, sobre todo cuando se trata de un recorrido en solitario. Bien sea con la ya citada documentación gráfica, o con las modernas herramientas de autosatisfacción, la tónica general es que se trata de uno de los territorios en los que la dependencia a lo artificial es inequívoca. Con todo, hay quien reniega de esa relación.
Sexólogas como Juliet Allen hacen una activa campaña para evitar la estimulación con objetos que tengan tripas de litio, o frente a una cartelera de escenas que van desde lo brutal a lo bizarro. Para esta investigadora, la sexualidad es un ritual al que se le debe el compromiso del tiempo, de la sensación mantenida, y no de la búsqueda automática de la satisfacción más ágil y pragmática. Con un discurso un tanto tántrico y espiritual que huele a incienso y sesiones de reiki, Allen sostiene que, en el ejercicio autónomo y carnal, sólo apoyado en objetos no dominados por la electricidad, puede encontrarse una vía equilibrada al placer. Y, más allá de lo ctónico de sus tesis, no deja de ser cierto que la tecnología invita a un abandono de la paciencia y de cierta humanidad. El mismo John Gray afirmaba en su obra El silencio de los animales: ‘Los humanistas de hoy, que afirman tener una forma de ver las cosas totalmente secular, se mofan del misticismo y de la religión, pero la condición única de los humanos es difícil de defender, e incluso de entender, cuando no viene acompañada de la idea de la trascendencia’. Una trascendencia con la que es complicado flirtear si nos vemos domesticados por los avatares de una ciencia aceleracionista.
Lograr el orgasmo a través de la tecnología es un don que debe ser consumido en dosis moderadas que no hagan de algo tan básico y absoluto, tan imperativo del ser, la historia de una dependencia. Por desgracia, es difícil domesticar aquello que nos complace. Más aún cuando detrás de esas herramientas de placer hay vastos intereses económicos. Recrearse en los dones es tan importante, como no olvidarse del látigo, de la autoflagelación y de los dobles sentidos de las carreteras que la tecnología asfalta para nosotros.
Por: Galo Abrain, periodista y escritor. Ha firmado columnas, artículos y reportajes para The Objective, El Confidencial, Cultura Inquieta, El Periódico de Aragón y otros medios. Provocador desde la no ficción. Irreverente cuándo es necesario.