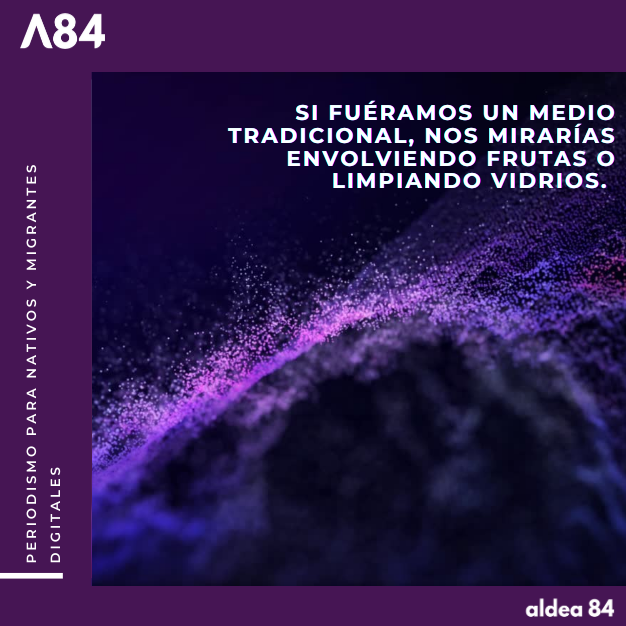El proyecto contaba contaba con una fuerte campaña publicitaria: lo que veríamos, aseguraban, eran las grabaciones verdaderas de un grupo de estudiantes que, luego de salir a investigar sobre la bruja, desaparecieron sin dejar más rastro que un cúmulo de videos.

No me considero una persona afecta a las películas de terror, por lo tanto, son pocas las que he visto. Esta aversión se debe principalmente a que no me gusta estar asustado (me sorprende que haya gente a la que sí) y, para mi mala suerte, me he encontrado con varias películas que se concentran más en los sustos que en la historia. Además, como desde niño soy sumamente supersticioso, tengo la sensación de que lo que sucede allí en la pantalla, de alguna manera, me puede pasar a mí: el verlo es invocarlo. Entiendo, es algo ridículo, pero es quien soy. Sin embargo, después de uno o dos días de haber visto una película de terror, logro comprender que no fue más que una pieza de ficción y hasta ahí, es todo: se acabaron los días de bañarme con los ojos abiertos y de mirar con pánico por encima de mi hombro. Vuelvo a la normalidad.
No obstante, esa barrera de ficción, esa pequeña capa protectora de saber que aquello “no es cierto”, se me desdibuja cuando la película contiene la manoseada leyenda de “basada en hechos reales”. Entonces, pienso, sí me puede pasar eso mismo, sería plausible pensarlo: la frontera entre ficción y realidad es delgada y qué tal si a ese demonio de la pantalla se le ocurre viajar por la red de fibra óptica y desembarcar en mi casa. Según mi lógica, a esta colonia no llegan el agua ni el pavimento, pero sí arribará un espíritu tailandés sin que le hayan dado la mínima instrucción de cómo hacerlo. No tengo dudas de que este terror atávico halla su origen en mi infancia, cuando me consideraba imán de cada maldición posible.
En una ocasión, mamá me contó la historia del comediante y locutor Arturo Manrique, Panzón Panseco, a quien enterraron vivo, cosa que descubrieron hasta abrir el ataúd y hallarlo lleno de arañazos. La historia me dejó noqueado. ¿Y si viene a espantarme en la noche?, le pregunté a mi mamá, a lo que ella me respondió que, de volver a nuestro plano, Manrique tendría mejores cosas que hacer que venir a espantarme precisamente a mí. Vaya egocentrismo, ahora lo entiendo, las primeras etapas de esta hipertrofia del yo que ahora me tiene escribiendo esto.
Una vez confesado lo anterior (no tanto mi egocentrismo, sino el miedo que me caracteriza) me resulta extraño que una de mis películas favoritas sea El proyecto de la bruja de Blair. Y es extraño porque, uno, es de terror, y dos, al principio estaba acompañada de una leyenda similar a aquella de “basada en hechos reales” aunque mucho más contundente y feroz: esta película es real. No podía creerlo: iba a presenciar un caso real de fantasmas; había llegado el aval de todos mis miedos, hasta entonces tildados de irracionales por mi familia. Yo, como tantos otros en aquellos años, caí en la trampa publicitaria y sufrí sin siquiera haber visto la película porque, además, aún no se estrenaba cuando supe que supuestamente era real.
Ya para el momento de su estreno, El proyecto de la bruja de Blair contaba con numerosos seguidores, por el simple y sencillo hecho de que estaba sustentada por una fuerte campaña publicitaria: lo que íbamos a ver, aseguraban, eran las grabaciones verdaderas de un grupo de estudiantes que, luego de salir a investigar sobre la ya mentada bruja, desaparecieron sin dejar más rastro que un cúmulo de videos que alguien, después, ordenó para mostrárnoslos. Aquel miedo de “me puede pasar a mí también”, entonces, regresó con inusitada fuerza. Yo, como tantos otros, no lo sabía, pero acababa de encontrarme con el género llamado found footage, o metraje encontrado, en llano español: una ficción disfrazada de no ficción.

Si bien los antecedentes de esta película (que vuelvo a ver con regularidad y siempre, sin importar qué, me asusta) pueden hallarse, por ejemplo, en Holocausto caníbal, considero necesario señalar que no era, estrictamente hablando, un recurso narrativo “nuevo”: ya antes existía el “manuscrito encontrado”, un artilugio narrativo que data de hace ya varios años. En Los prodigios más allá de Thule, de Antonio Diógenes, podemos hallar los orígenes de esto: él aseguraba no ser el autor de la obra, sino solo su descubridor. Años después, Miguel de Cervantes Saavedra, en El Quijote de la Mancha, afirma que una parte del ya citado libro no es de su autoría, sino de un tal Cide Hamete Benengeli. En la portada de ambos libros bien podría encontrarse aquella famosa leyenda de “basada en hechos reales”, un etiquetado que nos indique a qué nos enfrentamos, un juego metatextual, pero, también, un posible recurso de defensa.
Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, escritores y directores de El proyecto de la bruja de Blair, aprendieron a las mil maravillas la lección de Cervantes: lo que vamos a ver (a leer) no es mío, sólo lo encontré. ¿Quejas, sugerencias, dudas? No, no es conmigo con quien lo ve, reclámele a los autores. Ah, un momento, es cierto: están desaparecidos o, en el caso del Quijote, bien lejos. Cervantes padre del found footage, ¿quién lo diría? Pero de qué no es padre aquel señor sin una mano.
Este juego metaficcional en la mentada película sirve, sí, para adentrarnos más en la historia, para envolvernos, pero también funcionó a la perfección para justificar un trabajo más bien modesto en cuanto a dinero se refiere: la película se grabó con poco más de 60,000 dólares. Es decir, estamos frente a un proyecto que supo poner todo a su favor, tanto la escasez monetaria como la falta de acceso a la información que sufría el público en aquel entonces y que, por lo tanto, no nos permitió corroborar si de verdad aquello era real. Un proyecto así, hoy en día, no sería tan fácil de colocar en el público, al menos no con la consigna de que no es ficción. Eso lo saben sus directores y lo han comentado en numerosas ocasiones: El proyecto de la bruja de Blair fue posible sólo en ese momento de la historia y es acaso irrepetible no como obra, sino como fenómeno.
La película, considero, es de una calidad suprema no sólo por el filme en sí, sino por toda la construcción paralela que realizaron sus autores, quienes nos hicieron creer que, en realidad, eran unos meros Cervantes que dieron, por casualidad, con su Cide Hamete Benengeli. Nos hicieron creer que habían hallado, no creado, y así, ¿quién pondría en duda lo que allí en la película sucedió? Y además, ¿quién podría quejarse de los malos encuadres, del sonido defectuoso, de la historia que a algunos les parece insostenible?
Quien aprovecha su tiempo, sus limitaciones, y las pone a su favor, merece, para mí, una ovación de pie. Quepa aquí una segunda confesión: no me gustan las películas de terror, pero adoro los videojuegos de ese género. ¿Por qué? Lo ignoro, pero así es. Mi favorito es Silent Hill, un juego que se desarrolla en un pueblo embrujado donde pocas cosas podemos ver a la distancia debido a la niebla que siempre inunda el lugar. Aplaudido por muchos como un recurso por demás ingenioso (vaya terror el que provocaba no saber qué había más allá de la niebla), se trataba, en realidad, de una artimaña de los diseñadores para ocultar los escenarios que el juego todavía no cargaba. Como Myrick y Sánchez, los diseñadores aprovecharon las debilidades para convertirlas en fortalezas y, además, lograron una historia que provocó más de una pesadilla entre toda la comunidad de jugadores porque, aunado a todo lo anterior, el protagonista, a diferencia de otros juegos del género survival horror (como Resident Evil y Alone in the dark), no era un militar entrenado o un detective feroz, sino simple y sencillamente un escritor con la mala suerte de caer en aquel pueblo infernal. Quizá, otra vez, pensé que eso me podría pasar a mí, no por escritor ni mucho menos, sino porque, ya lo dije, pensaba que todo mal andaba buscándome y ahí había una historia donde el protagonista era un hombre común y corriente.
Pasaron los años y los juegos de terror siguieron apareciendo, con mayor o menor fortuna (como las películas que emulaban a El proyecto de la bruja de Blair), y no hubo grandes sorpresas hasta que, en 2001, desembarcó en América un videojuego japonés de terror que volvería a cimbrar todo: Fatal Frame. No era aterrador sólo por el juego en sí (que usaba a la perfección el sonido, la jugabilidad, el apartado gráfico y, sobre todo, la historia, plagada de fantasmas y demonios), sino porque en aquellos años aún estaba fresca la impresión causada por la película de El aro (remake de Ringu, un filme japonés basado en la novela de Koji Suzuki). Además, el videojuego contaba con una leyenda de advertencia en el empaque: basado en hechos reales. Otra vez, me advertían (o esa era mi impresión), que eso me podría pasar a mí.
A pesar de que en aquellos años ya se había develado que esto suele ser un mero truco publicitario (El proyecto de la bruja de Blair, oh sorpresa, resultó ser un trabajo ficcional), aquel etiquetado volvía a hacer de las suyas en mí. Los creadores del videojuego llegaron a decir, en algún momento, que sólo habían transformado una historia “real” en un videojuego, y que por el momento no podían dar más detalles. Agregaron, eso sí, que ellos no eran los autores de la historia, sino que se la habían encontrado y decidieron convertirla en videojuego. El manuscrito encontrado y el metraje encontrado daban la bienvenida a un nuevo miembro de la familia.
Cervantes se hace pasar por un autor que no es Cervantes (potenciando el yo lírico a su máxima expresión) y dice que el responsable es Cide Hamete Benengeli; Antonio Diógenes dice que no creó aquel texto, sólo lo encontró; Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, años después, afirman algo igual: estamos frente a autores que se esconden atrás del narrador creado y ceden, así, una parte de la “gloria creativa” a su yo lírico, es decir, abdican del narcicismo de signar una obra con el nombre propio, en aras, a veces, de un juego narrativo mayor, y nos aseguran que eso que estamos viendo es obra de alguien más, que ellos sólo tuvieron la suerte de encontrarlo: toman distancia entre narrador y autor.
Pero este apostatar de la autoría de un texto, de un material presentado, no es exclusiva de la ficción o, en todo caso, de la ficción pura. John Gibler, en Una historia oral de la infamia realiza, como se afirma en el prólogo, un ejercicio de “anti Narciso”: en ningún momento leemos una palabra suya, una frase de su autoría. El libro se compone de la disposición (armónica, por supuesto) de las distintas entrevistas que compiló durante su investigación. En apariencia, nada de lo que está en el libro es obra suya (todas las palabras pertenecen a los sobrevivientes del episodio de Ayotzinapa), pero podemos hallar su impronta entre líneas, en el sutil acomodo de las palabras: ahí, y no en otra parte, yace el autor. Él, como en su momento aseguraron Myrick y Sánchez, no inventó nada, sólo acomodó. El recurso es el mismo, aunque, claro, en un caso hablamos de ficción y en el otro de no ficción.
El juego, sin embargo, es casi idéntico: estamos frente a autores que nos dicen “yo no creé nada, esto lo he encontrado”. Una aseveración similar hacen ciertos autores cuando hablan del proceso para escribir sus obras: no son ellos quienes la han creado, sino alguien o algo más, una fuerza que sólo fluyó a través de su pluma, acaso esa Voz Extraña de la que habla Fabián Casas en el ensayo que lleva el mismo nombre. Se asumen, así, como una suerte de médiums que nos transmiten mensajes de otros, mensajes que sólo “encontraron”. Analizado a profundidad, esto es el acto creativo: transmitir lo que “otros” dicen, aunque aseguremos que esos “otros” habitan fuera de nosotros, los no otros: somos meros amanuenses, copistas siempre de un tercero, de otras voces; el mecanógrafo que toma dictado y pasa a limpio.
Si Gibler recogió testimonios y se dispuso a acomodarlos para lograr su intención, podríamos hablar, quizá, de una obra de tipo epistolar. Ya otras obras (de ficción casi siempre, insisto) habían echado mano de este recurso. En Drácula, por ejemplo, hallamos (sí, hallamos) un cúmulo de testimonios ordenados por una mano invisible (y no esa que regula el mercado): nunca una sola palabra de un narrador omnisciente. Es decir, tanto en la obra de Gibler como en la de Stoker estamos frente a un manuscrito no hallado ni creado, sino acaso “armado”. En ambos casos (el de testimonios “falsos” o “verdaderos”, en Drácula o Historia oral de la infamia) hallamos que la disposición lo es todo: ahí está al autor, en sus detalles, aunque ceda protagonismo a sus narradores, creados por él mismo o reales. Es el titiritero que nunca vemos más que a través de su trabajo.
Estos juegos textuales donde el autor nos orilla a creer que estamos frente a algo “real” o, en todo caso, nos encamina a algo lo más “real” posible, no son exclusivos del found footage (o metraje encontrado) ni de su abuelo, el manuscrito encontrado. Marcel Schwob, en Vidas imaginarias, plantea un ejercicio de creación que, acaso, se halle entre lo ficcional y lo no ficcional. A partir de personajes “reales”, elabora historias “no reales”, en un trabajo que mucho tiene de ficción y por momentos pretende parecer no ficción. Ejercicios similares se aprecian, también, en la prosa de Juan Rodolfo Wilcock en La sinagoga de los iconoclastas y, de forma más reciente, en la pluma de Benjamín Labatut con Un verdor terrible. Estos libros, por poco, salen al mercado con aquella leyenda de “basados en hechos reales”. Pero, ¿por qué en esas obras creemos, o al menos creo, estar frente a una pieza no ficcional o en todo caso no del todo ficcional? ¿Qué me lleva a creer eso? ¿La misma candidez que me hizo creer que Panzón Panseco me atacaría apenas tuviera oportunidad?

En el estudio introductorio a Vidas imaginarias se puede leer una afirmación: “Fantasmas se ven con bastante frecuencia, pero con sombrero de tres picos, nunca”. De fantasmas, así en general, fantasmas (póngales usted, como la cola a un burro, los detalles que más le aterren), se habla mucho, ¿pero cuándo con tanto detalle, con tremenda precisión? Y es justo eso, los detalles (donde habita según dicen, el diablo), y la sucesión y disposición de estos, lo que dota a sus textos de una naturalidad pasmosa, de una suerte de etiquetado de “basado en hechos reales”. Al fin y al cabo, ¿no son, todos los libros, algo basado en hechos reales, por más imaginarios que sean? Porque lo imaginario, como dice Piglia en Blanco nocturno, no es lo irreal, sino lo que es posible, aunque todavía no sea, y ahí, en esa proyección al futuro, yace lo que existe y no existe: el fantasma.
Schwob y sus epígonos, es justo mencionarlo, construyen obras ficcionales con trazas de no ser del todo ficcionales, y para ello se valen de avales de veracidad, pequeños rasgos que nos hacen creer que lo que está ahí no es falso. Mencionan libros que nunca existieron, hablan de historiadores que jamás pisaron este mundo, citan pasajes que pudieron, o no, existir, emplean traducciones irrastreables: usan herramientas que normalmente atribuimos a la no ficción y las resignifican al colocarlas en la ficción (Borges en este momento rasguña su ataúd de la pura emoción). Colocan una etiqueta a productos que no necesariamente responden a lo que ahí se señala, aunque el efecto es el mismo: entendemos, así lo hemos acordado, que hay ciertos elementos de la ficción y otros tantos de la no ficción y en ellos confiamos para saber frente a qué nos encontramos. Ellos, como figuras literarias de autoridad, avalan y nosotros estamos deseosos de creer, firmamos un contrato ficcional. Por eso aterran las películas de terror, por eso nos dejamos llevar por esas vidas imaginarias y por eso, en mi caso particular, me sigue aterrando El proyecto de la bruja de Blair: por sus avales de veracidad que son entendidos sociales: grabación profesional, con cámaras profesionales, es ficcional; grabaciones defectuosas, con cámaras caseras (que yo podría tener) es verdadero.
Así como Schwob tiene continuadores de su legado, Myrick y Sánchez crearon un camino que otros han recorrido: las películas de metraje encontrado no se han extinguido, sino que proliferan, aunque no hayan logrado el éxito de El proyecto de la bruja de Blair. ¿A qué se debe esto? Según estos cineastas, podría obedecer al hecho de que ahora el mundo está más alerta ante este tipo de “embustes”: analizamos, preguntamos, buscamos en internet para corroborar o refutar: poseemos información que, por ejemplo, los lectores de El quijote no tenían o, sin ir más lejos, nosotros no teníamos en el año de estreno de la Bruja de Blair.
Lo anterior, también, se debe, según el mismo Sánchez afirmó en una entrevista, a que las audiencias estaban dispuestas a aceptar nuevas historias y nuevas formas de contarlas: lo que a la película le falta de veracidad, le sobra de verosimilitud. Estos dos elementos son vitales en cuanto a la narrativa se refiere. Una obra debe ser creíble, establecemos un contrato ficcional con el receptor: lo que te estoy contando obedece a sus propias reglas internas; si no es creíble, si no logra abstraernos por un momento de la realidad y desaparecer el tiempo, no es funcional del todo. Ya lo dijo Julio Ramón Ribeyro: si el lector no acepta el desenlace de un cuento, este ha fallado.
Myrick y Sánchez aseguran que El proyecto de la bruja de Blair, en estos años, no funcionaría, porque estamos más al pendiente: ahora sabemos que hay formas de alterar la realidad, que hay ficción por todos lados y que esta ya no se limita a sus contenedores usuales. Por ejemplo, vemos una fotografía y no sabemos, a ciencia cierta, si ha sido alterada: lo que antes era una prueba fehaciente, la imagen escrita con luz, ahora, sabemos, puede ser un trabajo de ficción tan logrado que, por momentos, parece no serlo.
Cuando hablo de fotomontaje, no hablo de trabajos realizados con un programa especializado de computadora, sino de aquellas imágenes donde se superponían dos elementos dentro de una misma fotografía, a veces con una técnica por demás rudimentaria como el fotocopiado, para lograr una tercera imagen, por supuesto ficcional. No necesariamente estos elementos eran ficticios por sí mismos, lo que funcionaba como un aval de veracidad. Por ejemplo, cuando era niño, mi hermano mayor me mostró una fotografía donde estaba hombro a hombro con Pancho Villa, Emiliano Zapata, Lucio Cabañas y el Sub Comandante Marcos. En un primer vistazo, no logré entender qué tenía de raro aquella imagen (no del todo mala en su ejecución, debo decirlo), pero después me hicieron notar que todos aquellos con los que posaba mi hermano, a excepción de él mismo y el Sub Comandante Marcos, ya habían muerto. Dos elementos no ficcionales, superpuestos, lograban una tercera imagen, una verosímil: basada en hechos reales, pero no real.
Dada la efervescencia política y social de aquellos años (mediados de los 90), mi papá le pidió a mi hermano que se deshiciera de aquella fotografía: si llegaban a encontrársela en un cateo de la policía, aseguraba, no habría forma de evitar problemas. Si eso pasa, rebatió mi hermano, les diré que yo no la hice, que me la encontré. La excusa era mala, ahora lo sé, pero mi hermano apostató de su carácter de autor para esconderse detrás del viejo artilugio de la obra encontrada. Ese tipo de obras, lo descubrí posteriormente, rara vez, y sobre todo cuando tienen fines difamatorios, poseen un autor que se reconozca como tal: siempre son “encontradas” en algún lado: nadie reconoce su autoría. Otra vez, el creador abdica de su posición y se esconde tras una invención paralela: su narrador. Alguien me pasó esta fotografía, me la compartieron, la encontré en internet: el mecanismo ficcional sirve de defensa ante posibles fallos narrativos, ante posibles problemas derivados por la autoría.
En estas fechas, donde los recursos para alterar un hecho antes considerado inamovible, es difícil diferenciar qué es aquello basado en hechos reales y qué es real. El artificio ficcional, bien elaborado, puede llegar a suplantar, por un instante, a la realidad. Tendemos a creer lo verosímil, no lo veraz, por más descabellado que sea el hecho, incluso el ataque del espíritu de una bruja o la convivencia de un adolescente con líderes guerrilleros fallecidos años atrás. La verdad no basta a veces para hacernos creer.
No sé si es porque en estos momentos fumo como si no hubiera un mañana, pero recuerdo que Julio Ramón Ribeyro aseguraba en su decálogo sobre el cuento que, si la historia es real, debe parecer ficticia, y si es ficticia debe parecer real. Es una discusión harto manida, pero presente: hay quienes siguen creyendo que veracidad y verosimilitud son sinónimos, cuando, a veces, pueden llegar casi al extremo de convertirse en antónimos. Por ejemplo: hay quienes, al vaciar una historia a la hoja, con la esperanza de que se vuelva una pieza de narrativa ficcional (cuento, novela, minificción), se apegan “demasiado” a la realidad y vierten la historia tal cual fue: un ejercicio amanuense. Cuando se les señala que no es verosímil, insisten en que es veraz, aunque estos términos, tan cercanos, acaben siendo polos opuestos en ocasiones. Sí pasó así, pero no puede ser contado como tal si queremos que se crea. Porque hacer creer es, de cierta manera, crear. La historia oral, sea de la infamia o no, se transforma en su camino al terreno de lo escrito, de lo filmado.
En la década de los 90, en Estados Unidos hubo una serie de llamadas telefónicas a establecimientos de comida rápida, en los que un supuesto agente de la policía obligaba a los gerentes a detener a algún empleado bajo cargos de posesión de drogas. El gerente obedecía, sin importar lo irracional o arbitrario de las órdenes, puesto que creía estar hablando con un agente de la ley “real”. ¿Cuáles eran sus avales de veracidad? La voz, el tono, la posesión de datos sensibles: por inverosímil que fuera la historia, le resultaba veraz porque el delincuente, narrador al fin y al cabo, había urdido una trama creíble.
Uno de estos casos, quizá el más famoso, fue el de Louise Ogborn, en el que esta joven empleada terminó siendo víctima de abuso sexual a manos de la pareja de la gerente del establecimiento. Este caso sería llevado a la pantalla en la película Compliance, para mí, un filme tan fuerte y aterrador, aunque en sus propios términos, como El proyecto de la bruja de Blair. Sin embargo, numerosos espectadores, me cuento entre ellos, declararon que la película es un tanto inverosímil, y esto quizá se deba a su estricto apego a la veracidad del hecho: el creador no es amanuense de la realidad, no debe serlo. El director, Craig Zobel, sacrificó elementos propios de la narrativa para ofrecernos un retrato de lo real, no un retrato hablado.
Aquel delincuente que hacía las llamadas telefónicas, amén de poseer intenciones por demás dañinas, formó un ejercicio narrativo inusitado: implantó la ficción en la no ficción, hizo creer que algo de verdad estaba pasando: se construyó, para una historia precisa, a su Cide Hamete Benengeli y, así, logró que sucediera lo que planeaba. Un psicólogo llamó a este comportamiento “voyeurismo virtual”: aunque era el artífice del embuste, disfrutaba viendo el resultado, aunque de lejos, sin participar, sin tocar, siempre protegido por la distancia y el anonimato. Así como el que ve películas de terror desea ver, pero no participar, el voyeurista aprecia, pero no toma un papel activo. Hoy todos somos voyeurs, decía Monsiváis, incluso de los relatos. Deseamos saber más, siempre más, pero no participar. Deseamos conocer el desenlace de algo, pero desde la seguridad de la distancia.
Quizá debido a lo anterior es que El proyecto de la bruja de Blair es de mis películas favoritas: me hace creer, así a secas, creer, incluso contra todo pronóstico lógico o racional. Una parte de mí entiende que eso no es “real”, pero otra, la más fuerte, sabe que eso es posible por imaginario. Puede ser, además, que sea de mis películas predilectas porque su forma de narrar me parece por demás inteligente: no muestra nada, sólo sugiere. Jamás vemos a la bruja, pero me he cansado de imaginarla, siempre moldeada por mis más profundos terrores. En este filme encuentro un ejemplo de cómo me gustaría narrar porque convierte al espectador en voyeurista, alguien que desea ver qué más sucedió y se alegra, como el que presencia un accidente de autos, de que no le pasó a él. Participa pero desde lejos, porque sólo busca la amenaza del encuentro, no el encuentro mismo.
He llegado a pensar que mi gusto por los juegos de terror, mucho mayor que el de las películas de terror, se debe a un simple y sencillo hecho: en el juego poseo control, a diferencia de la película, donde estoy a merced de las órdenes del director. Soy yo quién decide hasta dónde llegar y cuándo, qué cantidades de estrés soy capaz de soportar y entonces, llegado al límite, descanso un poco y vuelvo no a presenciar una historia, sino a desenmarañarla con mis propias manos. No soy una víctima del bromista del teléfono ni mucho menos un testigo: me vuelvo cómplice, colaborador. Aparezco hombro a hombro con él, aunque nos separen el tiempo y la distancia.
Es sencillo: en el fondo sigo siendo ese niño que escuchaba, a veces a escondidas, y con plena consciencia de las consecuencias, las historias de terror que los adultos a su alrededor se compartían. Sigo siendo ese que, en cuanto alguien aseguraba tener una historia de fantasmas (siempre improbable, nunca imposible), se quedaba a escucharla hasta ya no poder más y salir corriendo a otro lado. Quizá, desde entonces, intuía la diferencia entre algo “basado en hechos” reales y algo “real”; el primero me seducía y el segundo me aterraba, pero ambos sentimientos comparten muro en mi pecho y lo que hace uno lo escucha el otro.
¿Qué pasaría si dijera que el que escribió esto no soy yo, sino un personaje que me inventé? Un narrador potenciado, un yo lírico llevado al extremo: mi propio Cide Hamete Benengeli, al que le atribuyo cosas que quizá no diría. Al final del día, ¿eso importa? Si dijera que este ensayo lo encontré, y no es mío, ¿algo cambiaría? Recordar es inventar: quizá nunca tuve miedo de que el espíritu de un comediante viniera a espantarme. Quizá este texto no es real del todo, sino simple y sencillamente un ensayo, como tantos otros, basado en hechos reales.