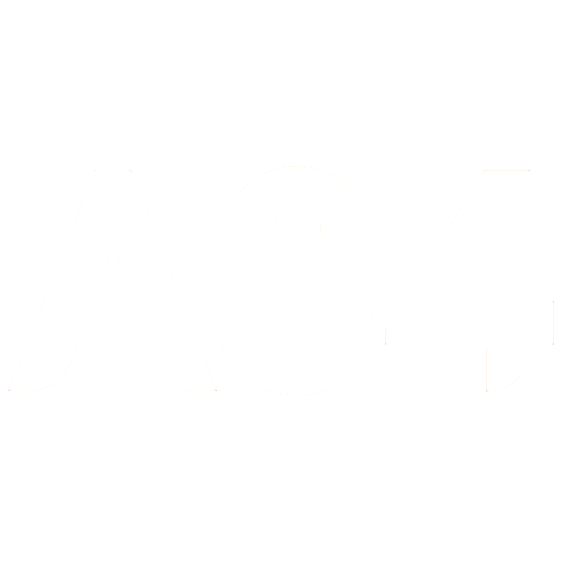Escribir, para José Saramago, fue una carrera contra el tiempo. De sus primeras novelas apenas si quedan rastros, y si algo las ha hecho valiosas fue la muerte de su autor en 2010. Contaba con más de sesenta años cuando emprendió formalmente su labor literaria; la velocidad de sus publicaciones creció conforme los años que sumaba de vida.
Por: Oswaldo Gallo Serratos
Cuando la Academia Sueca le otorgó el Nobel de literatura en 1998, convirtiéndose en el primer —y, hasta ahora, el único— autor en lengua portuguesa en recibirlo, estaba próximo a cumplir 76 años y ya era un personaje polémico debido a la censura que el gobierno portugués impuso a El Evangelio según Jesucristo. Aníbal Cavaco Silva, entonces primer ministro, vetó la postulación de Saramago al Premio Europeo de Literatura al considerar que su novela ofendía la sensibilidad del pueblo católico lusitano, según declaró en un rabioso debate parlamentario en 1992.
La publicación de las novelas de Saramago coincidió con un momento clave en la mentalidad europea, entre los años noventa y el principio de este milenio, en el que los vestigios del cristianismo que conformó un continente entero se cayeron a pedazos, al menos desde el bando católico.

Las razones fueron varias: el progreso imparable de la secularización, las críticas contra los crímenes de pederastia, y las perniciosas alianzas del clero con partidos de derecha, más preocupados por la regulación de la sexualidad que por la desigualdad en sus países. Pero, paradójicamente, Saramago escribió con categorías propias de la mentalidad cristiana, que hoy día resultan incomprensibles para quienes asumen con sana naturalidad el sello de la secularización y ven en lo cristiano una suerte de fetichismo museístico.
Lo primero que debe tenerse en cuenta para hablar de la influencia del cristianismo en Saramago es el contexto en el que nació: si bien su familia no era practicante, Portugal en 1922 hizo de las apariciones en Fátima (1917) una campaña anticomunista que radicalizó política y socialmente a la derecha y a la izquierda; este hecho fue clave para la adscripción del autor a los movimientos comunistas, que tuvieron en la Iglesia católica un enemigo declarado.
En segundo lugar, obras como Caín y El Evangelio según Jesucristo parten de una crítica no tanto contra la religión sino contra la institución, y no tanto contra la imagen de Dios como contra su necesidad lógica. Finalmente, Saramago es heredero de una antiquísima herejía, el marcionismo, que recorre y configura buena parte de sus obras.
Novelas como Las intermitencias de la muerte y el Ensayo sobre la ceguera son aproximaciones antropológicas desde una óptica humanista. En ellas descubrimos el carácter agridulce de la vitalidad humana, que quiere por una parte responder a las exigencias del bien común al tiempo que apuesta por cumplir los intereses propios. En esta tensión entre lo individual y lo colectivo se representa la tensión entre la derecha e izquierda, entre el bien común y la libertad personal. La tensión se extiende al plano formal de las obras, que hacen de la puntuación una declaración política al tiempo que se mueven dentro de una riqueza y dominio del lenguaje únicos en su tipo.

La oposición descrita es, sin embargo, aparente. Sobrevive gracias a la narrativa de instituciones que se benefician de ella, como la Iglesia católica. Eso insinuó Saramago a propósito de la publicación de Las intermitencias de la muerte, en una entrevista con Miguel Mora publicada el 11 de noviembre de 2005:
El problema de la Iglesia es que necesita la muerte para vivir. Sin muerte no podría haber Iglesia porque no habría resurrección. Las religiones cristianas se alimentan de la muerte. La piedra angular sobre la que se asienta el edificio administrativo, teológico, ideológico y represor de la Iglesia se desmoronaría si la muerte dejara de existir. Por eso los obispos en la novela convocan una campaña de oración para que vuelva la muerte. Parece cruel, pero sin la muerte y la resurrección, la religión no podría seguir diciendo que nos portemos bien para vivir la vida eterna en el más allá. Si la vida eterna estuviera acá…
La dictadura de António de Oliveira Salazar, que acuñó las famosas “Tres efes” (“fado, futbol y Fátima”) como base de su gobierno, motivó a grupos comunistas a combatir el catolicismo como religión oficial y como instrumento de control.
Cuando triunfó La Revolución de los Claveles, en la que Saramago participó, la ideología nacionalista decayó paulatinamente y con ella la influencia de la Iglesia católica en el país. Fue entonces que Saramago pudo publicar, con un poco más de apertura, sus opiniones religiosas. No precisamente porque creyera en Dios, sino porque le parecía un problema que era necesario discutir, sobre todo en sus últimos años de vida, en el contexto del fanatismo coránico:
Y, con todo, Dios es inocente. Inocente como algo que no existe, que no ha existido ni existirá nunca, inocente de haber creado un universo entero para colocar en él seres capaces de cometer los mayores crímenes para luego justificarlos diciendo que son celebraciones de su poder y de su gloria, mientras los muertos se van acumulando, estos de las torres gemelas de Nueva York, y todos los demás que, en nombre de un Dios convertido en asesino por la voluntad y por la acción de los hombres, han cubierto e insisten en cubrir de terror y sangre las páginas de la Historia.
Los dioses, pienso yo, sólo existen en el cerebro humano, prosperan o se deterioran dentro del mismo universo que los ha inventado, pero el “factor Dios”, ése, está presente en la vida como si efectivamente fuese dueño y señor de ella. […] Se dirá que un dios se dedicó a sembrar vientos y que otro dios responde ahora con tempestades. Es posible, y quizá sea cierto. Pero no han sido ellos, pobres dioses sin culpa, ha sido el “factor Dios”, ése que es terriblemente igual en todos los seres humanos donde quiera que estén y sea cual sea la religión que profesen, ése que ha intoxicado el pensamiento y abierto las puertas a las intolerancias más sórdidas […].
Al lector creyente (de cualquier creencia…) que haya conseguido soportar la repugnancia que probablemente le inspiren estas palabras, no le pido que se pase al ateísmo de quien las ha escrito. Simplemente le ruego que comprenda, con el sentimiento, si no puede ser con la razón, que, si hay Dios, hay un solo Dios, y que, en su relación con él, lo que menos importa es el nombre que le han enseñado a darle. Y que desconfíe del “factor Dios”. No le faltan enemigos al espíritu humano, mas ese es uno de los más pertinaces y corrosivos.
¿Cabe hablar de cristianismo en la obra de Saramago? Al menos desde el punto de vista de una categoría histórica, sí. La apuesta por el progreso moral puede entenderse como una versión laica de la redención y, de hecho, en este concepto se articulan obras como Memorial del convento, Ensayo sobre la lucidez y La caverna. En ellas, sus personajes se encuentran atrapados en una sutilísima trampa, sea política o mercantil, y descubren la necesidad de liberarse de sus cadenas, lo que no siempre es posible. Hay, sin embargo, un factor más elocuente de la influencia cristiana de Saramago, y es su visión cristológica, particularmente expuesta en El Evangelio según Jesucristo.
Entendida como un elemento fundamental de cualquier teología cristiana, la cristología es un conjunto de doctrinas sobre la naturaleza del Cristo, el “Enviado” o “Ungido” de Dios, cuyas repercusiones morales, litúrgicas y eclesiológicas configuran las distintas confesiones cristianas. En un ensayo difícilmente asequible del teólogo español Mario Boero, publicado en 1994, encontramos una novedosa crítica literaria a la luz de la cristología propuesta por Saramago:
La mayoría de los pensamientos teológicos existentes en esta novela […] guardan relación con Jesús. Por ello existe una teología cristocéntrica muy especial que emerge desde “abajo”, es decir, parece producirse una Revelación de Dios desde la humanidad del propio Cristo. En lugar de consideraciones abstractas (cristología desde arriba) que dan por sentados criterios teológicos que divinizan la persona de Cristo, aquí en la novela todo resulta muy terrestre. Esta comprensión diversa acerca de cómo Jesús se hace Dios tiene consecuencias lógicas en el vocabulario de la teología actual cuando señala que hay dos tendencias básicas en la reflexión cristológica: la ascendente y la descendente.
La lectura de Boero no sólo es novedosa por el tratamiento teológico que la da a El Evangelio según Jesucristo, al que una lectura simplona podría calificar de herético, sin más. Saramago, en cambio, ofrece en su novela una visión de la Revelación que parte del Jesús humano, dejando de lado su naturaleza divina. Se acerca, así, más al género humano que si lo hiciera en su faceta de Dios.
De hecho, no es consciente de serlo y más bien se asume como un mediador. Nótese en esto la convergencia con la Primera Carta a Timoteo: “Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” (II, 5) o con la Carta a los Hebreos: “Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto” (IX, 15).
El cristianismo que subyace en Saramago es ateo. Concibe la figura mesiánica de un Cristo pero le niega su estatuto divino. Cabe, en su obra, hablar de una cristología no necesariamente trinitaria, pero que asume las enseñanzas sociales de Jesús de Nazaret.
En esto no estuvo solo. Las guerrillas anticapitalistas de América Latina asumieron el cristianismo como un mensaje liberador de las estructuras socioeconómicas que la han tenido rezagada por tantos años, y a Cristo en particular como un compañero de lucha, como el intercesor por excelencia del que se habla en el Nuevo Testamento. Y a propósito del canon bíblico, un último punto interesante en Saramago es su asentimiento —quizá inconsciente— a una herejía cristiana del siglo II, el marcionismo, presente a lo largo de su última novela, Caín.
Para Marción, teólogo nacido hacia el año 140, formado con discípulos del apóstol Pablo, el dios del Antiguo Testamento no era sino un demiurgo malévolo que no se identificaba con el Dios benevolente del Nuevo Testamento, el predicado por Jesús de Nazaret. Intentó en vano convencer al clero de Roma de la validez de su hipótesis mediante la revisión de los cruentos pasajes del Antiguo Testamento.
La diametral diferencia, tanto en su estilo como en sus objetivos —muchos de ellos homicidas—, entre ambos Testamentos, era razón suficiente para proponer una teología de corte dualista, hoy diríamos maniquea, que consideraba la existencia de un dios malo y otro bueno.
Esta misma idea estructura Caín, en cuyos diálogos su protagonista, condenado a una vida eterna —nótese la paradoja—, le reprocha a Dios que él no es peor que su Creador, de cuyas manos gotea la sangre de los sodomitas, los amorreos, los caldeos… Fue esto lo que colmó la paciencia de autoridades en el Vaticano, quienes, en un arranque de ira, publicaron un obituario cuando la muerte de Saramago en la edición de L’Osservatore Romano del 19 de junio de 2010, en el que lo calificó de “un populista extremista […], que se hacía cargo del porqué de los males del mundo.
Habría debido antes que nada aplicar el problema a todas las estructuras humanas erróneas, desde las histórico-políticas a las socioeconómicas, en vez de saltar al detestado plano metafísico y culpar, de manera demasiado cómoda y carente de cualquier otra consideración, a un Dios en el que nunca creyó debido a su omnipotencia, a su omnisciencia, a su omnipresencia”.
Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Saramago. Habrá que recordarlo como a la diligente Blimunda de su Memorial del convento: alguien que supo capturar la voluntad de sus lectores en el ámbar de su literatura. Alguien que hizo del cristianismo un pretexto de lucha por la libertad, de búsqueda de sentido a través de la relativización de la realidad y que dio pie a la crítica social con miras a la consecución de un mundo mejor.