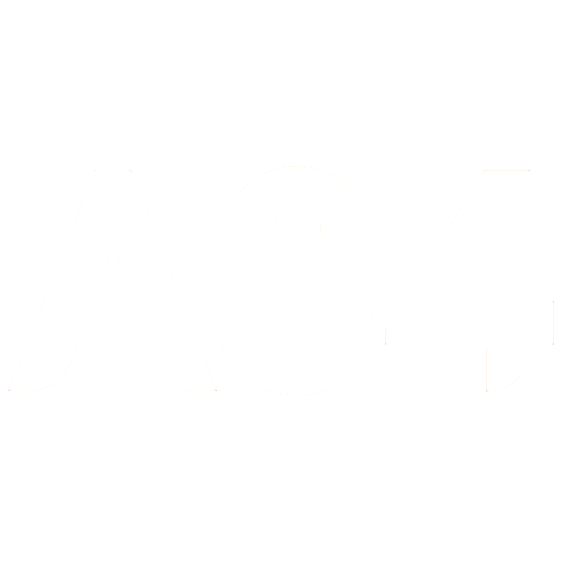El discurso oficial instaurado hace 15 años dice que la violencia se debe a una excepción provocada por el enfrentamiento entre el Estado y los grupos ilegales, la realidad es que es una norma sin la que es posible entender cómo se gobierna el territorio. Lo es ahora y lo era antes.
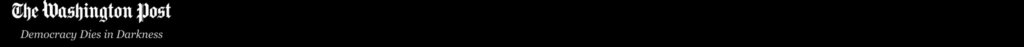
En enero de 2007, solo unas semanas después de comenzar su mandato y declarar la guerra al narcotráfico, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, acudió a una base militar del estado de Michoacán vestido como soldado para felicitarlos por los primeros operativos de la estrategia que marcaría el relato de un país que había sustituido a Colombia como el lugar de los grandes cárteles de la droga.
De esa escena de triunfalismo prematuro, lo único que ha permanecido en estos 15 años ha sido la superposición entre el poder civil y militar representada en el uniforme presidencial. El resto del discurso de Calderón ha sido una profecía autocumplida: el país que él inventó estaba sumido en una emergencia de seguridad por el poder de capos de la droga, hoy sufre los años más violentos de su historia moderna.
En México han sido asesinadas alrededor de 350,000 personas y más de 72,000 continúan desaparecidas —según cifras oficiales de enero de 2006 a mayo de 2021— no solo por la militarización, sino sobre todo porque los soldados salieron de los cuarteles para combatir una guerra ficticia.
El discurso oficial instaurado hace 15 años dice que la violencia se debe a una excepción provocada por el enfrentamiento entre el Estado y los grupos ilegales, la realidad es que es una norma sin la que es posible entender cómo se gobierna el territorio. Lo es ahora y lo era antes. El narcotráfico no es el principio y fin de los males de México, es un catalizador que llegó a un país con una profunda historia de violencia e impunidad.
Los homicidios se han triplicado en este tiempo, pero eso no ha impedido que la importancia del Ejército siga aumentando. Los miembros desplegados pasaron de los cerca de 50,000 con Calderón, a máximos de casi 130,000 con su sucesor, Enrique Peña Nieto, y hasta más de 150,000 bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador —contando al Ejército y efectivos de la Guardia Nacional, la institución que pasó de ser una promesa electoral para restar presencia al Ejército a un cuerpo de mando militar—.
Si en 2006 los soldados se convirtieron en policías, en este gobierno ya son también grandes constructores de obra pública, guardianes de puertos y aduanas, o muro contra migrantes. Los militares tienen contacto con civiles diariamente en 6,000 actividades. Cada vez es más común para un mexicano cruzarse con un militar sin que el Ejército haya cambiado en algo esencial: la opacidad para rendir cuentas.

Agentes policiales y militares patrullan durante un operativo de seguridad en Culiacán, estado de Sinaloa, en febrero de 2019. (Rashide Frias/AFP vía Getty Images)
La influencia militar, además, se mide en cómo el espíritu castrense de “guerra” y “enemigo” ha permeado a todas las fuerzas de seguridad. La narrativa de la guerra contra las drogas ha servido como paraguas para la corrupción e impunidad históricas en la impartición de justicia. Las ejecuciones cometidas por quienes deben proteger a los mexicanos se han sucedido en estos 15 años bajo el genérico “bajas en enfrentamientos”.
Aquí dos ejemplos. En 2015 en Apatzingán, ubicado en Michoacán, donde empezó la guerra de Calderón, policías mataron al menos a 16 personas que se defendían con palos. En julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, militares ejecutaron a sangre fría a un hombre después de una balacera. “Está vivo”, se escucha en un video de la escena grabado por los mismos soldados. “Mátalo”, es la orden que sigue.
El número de militares desplegados en México desde 2006 ha triplicado, y también el número de homicidios.
Cuando uno investiga en los municipios mexicanos lo que ve no es una guerra entre Estado y criminales, sino pactos donde los grupos ilegales se confunden con la política en una frágil simbiosis donde la violencia siempre es un recurso al que acudir.
En la reciente campaña electoral murieron asesinados al menos 36 candidatos. México es también uno de los países más violentos del mundo para los defensores del medioambiente —entre 2008 y 2020 murieron 153—. Los homicidios, que hace 15 años se concentraban en unos pocos estados, se extendieron en algún momento a lugares turísticos icónicos como Acapulco —convertida en una de las ciudades más violentas del mundo— o Los Cabos, donde llegaron a amanecer seis cadáveres colgados de un puente.

No es de extrañar que esta guerra contra el narco tenga poco que ver con las drogas. Es el episodio mexicano de una política que el expresidente estadounidense Richard Nixon inauguró por razones políticas internas, que Ronald Reagan llevó a su máxima expresión cuando los grupos insurgentes y el comunismo se extendían por América Latina en medio de la Guerra Fría, y que todas las administraciones de ese país han seguido financiando.
Mientras el presidente López Obrador se queja de que los apoyos estadounidenses a las organizaciones de la sociedad civil —muchas de ellas defensoras de los derechos humanos— son una injerencia a la soberanía mexicana, el Departamento de Estado de ese país sigue apoyando al Ejército mexicano para su lucha contra las drogas o la migración. La única constante en esta época de globalización del tráfico de sustancias ilegales, de soldados, de personas asesinadas y desaparecidas, ha sido que México sigue siendo un gran productor y distribuidor de droga hacia el norte para surtir la demanda de Estados Unidos, el país desde el que llegan las armas —unas 2.5 millones ilegales en la última década— para los combates de una guerra copiada, falsa, fracasada y dolorosa.

José Luis Pardo Veiras es director editorial de la productora Dromómanos y coautor del libro ‘Narcoamérica’. Íñigo Arredondo es coordinador de la Unidad de Investigación del diario ‘El Universal’ en México.