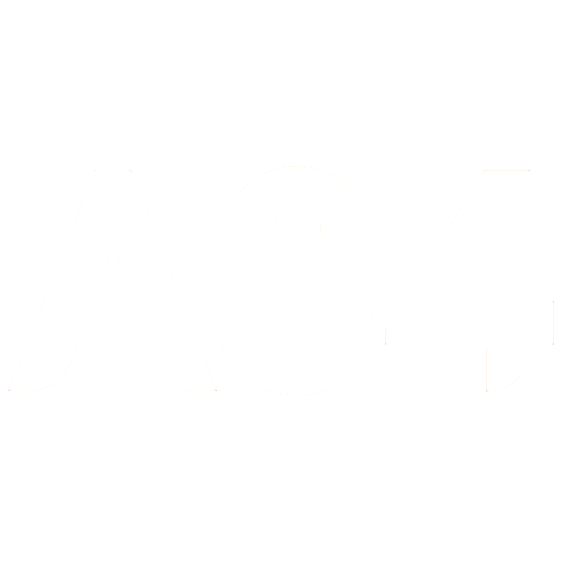En la versión más reciente de la real politik y espectáculo mexicano, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y la segunda edición de La Casa de los Famosos parecen dos caras de una misma moneda: ambas una tragicomedia nacional donde los personajes, aunque de distinta índole, reflejan fielmente las ambiciones, frustraciones y, sobre todo, la pachanga en el que se ha convertido la realidad mexicana. Si los romanos tenían sus panem et circenses, nosotros tenemos apoyos, becas, y reality shows de alcance masivo.
Pierre Bourdieu alguna vez señaló, palabras más, palabras menos, que la televisión es un formidable instrumento de mantenimiento del orden simbólico, de conservación del poder cultural. Bajo ese contexto La Casa de los Famosos 2 es una prueba de ello: entre romances falsos, traiciones guionadas, y confesiones entre lágrimas, el programa logró lo que ni el presidente en su afán de “austeridad republicana” pudo: hipnotizar a una nación entera.
Mientras AMLO predicaba la transformación moral y profunda -con todo y su constitución- los millones de espectadores devoraban el espectáculo superficial. ¿Es que acaso no estamos viviendo en el mismo reality show, donde el guion parece escrito para reforzar el viejo axioma de que tenemos el país que merecemos?
Durante este sexenio, AMLO nos dio una narrativa que superó cualquier libreto de telenovela: promesas de justicia social, igualdad a países europeos, becas para todos, la estigmatización de los “conservadores”, la lucha contra la corrupción –todo sazonado con la dosis perfecta de polarización. Y tal como el pueblo en La Casa de los Famosos, el México de AMLO eligió a sus favoritos, eliminó a sus villanos y otorgó inmunidad a quienes supieron conquistar al público.
Sin embargo, la realidad no tiene cortes comerciales, y el balance de esta historia de “transformación” es un país herido por la violencia y la inseguridad, donde el ruido de las balaceras a menudo opacó los aplausos de la mañanera.
Baudrillard lo predijo: la sociedad del espectáculo no se limita al entretenimiento; permea la política, el periodismo, la vida misma. “Simulacros y simulación” bien podrían describir el gobierno de la “Cuarta Transformación”, donde la narrativa mediática reemplazó el progreso tangible. No importa tanto lo que se haga, sino cómo se comunica, cómo se construye el relato que encantará a los televidentes.
En el Laberinto de la Soledad, Octavio Paz describió al mexicano como alguien atrapado en el círculo de su propio ser, desconfiado y solitario, que oculta su verdadera realidad detrás de máscaras. ¿Qué mejor reflejo de ello que el México de hoy, uno dividido entre el show de la política y el show de los famosos, ambos haciendo de la vida una tragicomedia nacional?
Y así, el fin del sexenio de AMLO coincide con el final de una temporada más de La Casa de los Famosos, y es imposible no notar las similitudes. Ambos han funcionado como espejos de aspiraciones y miserias, y han confirmado que el espectáculo es la herramienta más poderosa para mantener a una sociedad cautiva. Mientras discutimos en la sobremesa quién merece ganar el reality o qué miembro del gabinete merece ser linchado en la plaza pública del Twitter, olvidamos que ambos son símbolos de una misma ilusión, de un país que, tristemente, parece más cómodo votando por un favorito que por un cambio real.
Quizás sea tiempo de apagar la televisión y la radio mañanera y enfrentar el hecho de que ni el amor en el reality ni las promesas de la “Cuarta Transformación” nos salvarán de la realidad que hemos construido. O tal vez, como diría Paz, simplemente es nuestro destino seguir perdidos en este laberinto, buscando una salida que no existe, al menos no mientras sigamos creyendo que la realidad y el espectáculo son la misma cosa.
La ironía más grande de este fin de sexenio y temporada de reality es cómo ambas tramas han terminado por desdibujar la línea entre la verdad y la ficción. El México que cerró filas con López Obrador también es el México que se volcó de manera masiva y millonaria para votar por su celebridad favorita dentro de una casa orweliana, donde la privacidad no existe y cada gesto es escrutado y juzgado en tiempo real.
La nación que clama justicia, fin de la corrupción y progreso social, es la misma que se entrega con fervor a la superficialidad de un espectáculo en el que la autenticidad es la gran ausente. Ambos fenómenos, aunque diferentes, comparten un mismo ADN: el de un país que busca consuelo y representación en las figuras públicas, mientras la realidad se desmorona fuera de la pantalla.
Por lo pronto, el final de la gestión de AMLO y la culminación de La Casa de los Famosos también nos dejan una lección sobre la construcción de héroes y villanos. En la política, AMLO fue tanto el mesías de los marginados como el tirano para sus detractores; en el reality show, los participantes se convirtieron en héroes y villanos dependiendo de la narrativa que la edición favoreciera.
Tal como Bourdieu advertía sobre el poder de los medios para legitimar ciertos discursos y ocultar otros, la presidencia de AMLO hizo lo mismo: invisibilizó problemas reales como los feminicidios, la militarización y la falta de crecimiento económico, mientras amplificaba logros selectivos. Al final, tanto en la política como en la televisión, el poder de la narrativa terminó definiendo lo que se percibe como éxito o fracaso, dejando a los espectadores –y a los ciudadanos– con una versión convenientemente empaquetada de la realidad.