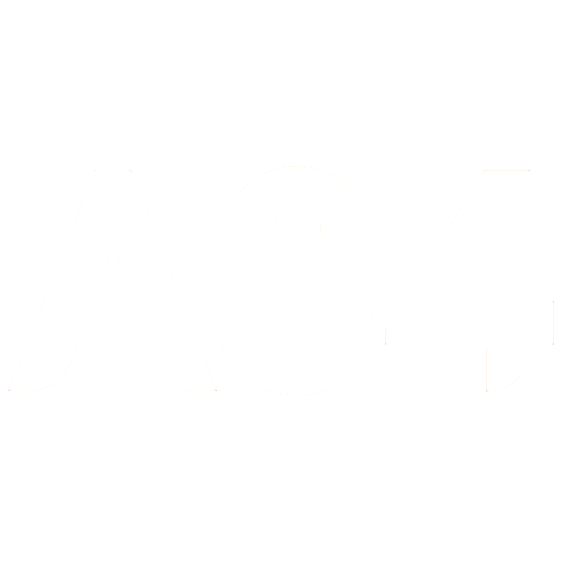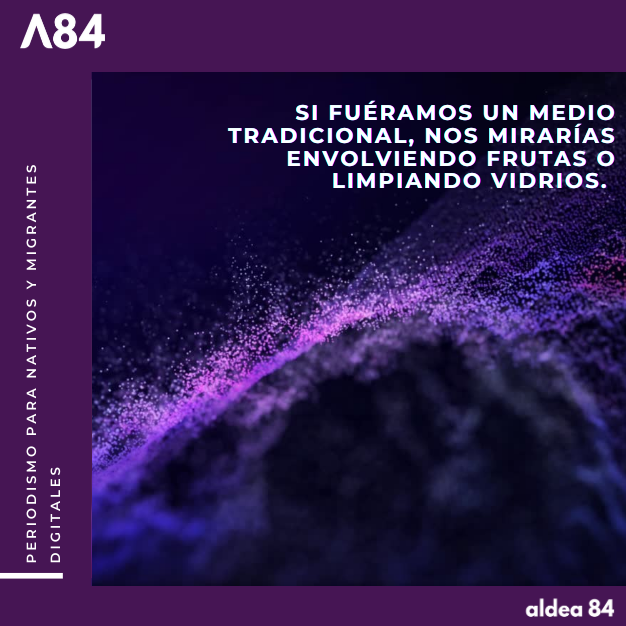Acaso el mayor acierto proustiano es la aceptación de la memoria como el intermediario entre la vejez y su inevitable pesadumbre.

La lectura, para quien la practica como si se tratara de una natural actividad del cuerpo, construye siempre una biografía paralela. Esa segunda vida que transcurre entre las páginas —con sus propios descubrimientos y sus particulares crisis— se somete a una suerte de contaminación recíproca con nuestra historia personal. À la recherche du temps perdu (En busca del tiempo perdido de aquí en adelante) es una de las contadísimas obras de la literatura universal cuya lectura, por sí sola, representa un episodio inolvidable en la vida de cualquier persona que se atreva a acercársele desde la primera hasta la última página. Más que la imponente cantidad de tiempo y energía que hace falta dedicarle a la novela —requisito mínimo ante una saga de siete libros que suman más de un millón doscientas mil palabras—, su experiencia resulta memorable por el efecto que ejerce sobre la propia visión del mundo: no hay cosmogonía individual que permanezca inalterada tras su paso.
Marcel Proust, cuya muerte en el 18 de noviembre de 1922 marcó otro de los acontecimientos centrales del annus mirabillis de la literatura europea del siglo XX, se ha paseado por la Historia con honores que sólo pudieron merecer algunos de sus contemporáneos. Sinuosa y al mismo tiempo oceánica, la hipertrofia verbal de su obra reúne varios de los temas que protagonizaron la construcción de la modernidad. Al mismo tiempo, la profunda y genuina humanidad que podemos encontrar en ella la convierte en una de las cimas artísticas que se posan sobre nosotros sin verse melladas por el tiempo. Alrededor suyo no existe noción alguna de “vigencia”: reside en un Empíreo ajeno a la expiración.
Proust, decidido a filtrar su propia voz y vida a través de una complejísima reconstrucción ficcional, perfeccionó un equilibrio prodigioso entre las dolencias de la carne y de la mente, vislumbrando las fijaciones fisiológicas que acompañarían al resto del siglo. Anticipó el advenimiento de un nuevo mundo con la ambición radical de los profetas.
*
Acaso el mayor acierto proustiano es la aceptación de la memoria como el intermediario entre la vejez y su inevitable pesadumbre. La conciencia de Marcel, acercándose el final de la saga, comienza a infectarse por un leve, insistente remordimiento. La progresión del tiempo —grave, acusatorio— se vuelca a revelarle con una claridad tortuosa los semblantes que llegó a tener en el rostro y las manías que habitaron su rutina. Más que desterrado de la patria del pasado, se siente su desertor.
El narrador reconoce que, llegada la hora en la que nuestro cuerpo le da la bienvenida al debilitamiento, ya sea causado por la edad o por la degradación de la salud, todo placer tomado a expensas del sueño y toda perturbación de la costumbre se convierten en un fastidio. Las rutinas inmutables son la rabieta inútil con la que nos defendemos del calendario.
Tras el hervor de una lucidez espontánea y accidentada, terminará por alcanzarnos la certeza de que nos hemos vuelto desleales a la historia que nos contamos sobre nosotros mismos, ese intento de radiografía con el que excusamos más de una decisión. La madurez implica un acto de infidelidad, una traición (¿necesaria?, ¿ineludible?) a todo aquello que quisimos permanecer siendo.
En busca del tiempo perdido es un lamento continuo y lábil, una narración que se desliza sobre la pena que acompaña al cambio. Anunciada por el curso laberíntico de la memoria, surge la confirmación fatal de lo que significa sabernos viejos, aunque irremediablemente vivos: ya nunca más seremos lo que alguna vez fuimos.
*
Para Proust, el hábito es la principal artimaña de la muerte. Anteriormente ya dije que la formulación rutinaria de la vida brota como un mecanismo de defensa contra la evolución del tiempo; me parece lícito radicalizar esta aseveración y considerarla como el aspecto de la condición humana que el autor se propone cuestionar.
La ambición central que uno encuentra en la novela está claramente marcada en las primeras cincuenta páginas de Du côté de chez Swann (primer libro) y hondamente dilatada hasta el final de Le Temps retrouvé (último libro). La búsqueda proustiana, la directriz del viaje biográfico que emprende Marcel, es la rotunda anulación del hábito. El protagonista accede al éxito en esta tarea al reanimar la admiración perdida hacia su pasado personal.
Posteriormente recuperado por Pixar (sí, me temo que las reminiscencias que el plato de ratatouille despertó en el crítico Anton Ego no son un recurso original), un acontecimiento primordialmente sensorial cimienta la existencia misma de la obra. Uno de los momentos más famosos y al mismo tiempo menos leídos de la literatura universal —quiero creer— es el relativamente breve pasaje en el que Marcel, tras beber una taza de té que acompaña con un pedazo de magdalena, es secuestrado por una evocación progresiva de Combray, el pueblo ficticio que, como muestra de la contundencia universal de Proust, logró renombrar a su referencia original, Illiers. En esa región campirana fue donde el autor pasó los veranos de su infancia, formando paulatinamente su íntima visión del mundo. Sin deparar en los detalles de su estructuración —ya estudiados hasta el hartazgo, bastardizados al ridículo—, valdría la pena rescatar la tesis que se prefigura en este fragmento narrativo.
Marcel no tiene problema en admitir la sensación insulsa que pobló su vida durante varios años. Para él, Combray era un lugar muerto, apenas consultado por sus neuronas mediante levísimas proyecciones durante el preludio del sueño. Este es el hecho que toma como punto de partida para señalar que los objetos del mundo gozan de una propiedad fagocítica, capaz de consumir las almas de los seres y los lugares perdidos, cautivos en el pasado, petrificados en nuestra espera. Es a través de los sentidos —esos vasos que comunican el espíritu humano con la materia— que reconocemos, no sin cierto azar de por medio, al alma de los objetos que cifraron nuestra vida. Así los restituimos al presente y les permitimos comenzar a vivir en nuestra compañía.
Bastó el sabor familiar de una infusión para que Marcel, por primera vez en mucho tiempo, dejara de sentirse mediocre, contingente y mortal.
*
Debo a Harold Bloom la formulación de una triada que me ha bastado, al menos superficialmente, para entender la insospechada faceta humorística de Proust. Hay tres elementos que propulsan los acontecimientos de buena parte de la trama posterior a La Prisonnière (quinto libro de la saga): la comedia, los celos y la imaginación.
En El canon occidental —controvertido, sí, pero aún útil para alumbrar los rincones de la modernidad literaria europea—, el crítico neoyorquino resalta que los protagonistas proustianos son celosos que, tras centenares de páginas de por medio, dilatan su investigación paranoica incluso cesado el amor; en el caso de Marcel, podemos verlo continuar su obsesión después de la muerte de Albertine.
A diferencia de Joyce, Proust presenta el dolor cómico de los celos con mayor sutileza, sin el ejercicio de sadomasoquismo explícito con el que nos topamos a menudo en Ulysses (Leopold Bloom, hay que recordarlo, es perfectamente consciente de las infidelidades de su esposa Molly, la antitética Penélope). Para el francés, la oscura comedia de los celos reside en la ausencia de hechos. La tortura se presenta, esencialmente, como una serie de conjeturas imaginarias que no pueden sino tornar divertido el profundo sufrimiento del narrador: los lectores lo reconocen como el resultado de una suposición, una mera contingencia de desconfianza.
Los celos de índole erótica, según la visión de Proust, disimulan los síntomas del miedo a la mortalidad: acaso el amante celoso se obsesiona con abarcar el tiempo y el espacio de su pareja porque teme que no haya suficiente espacio y tiempo para él. La imaginación, pues, emana como un agente que pareciera no tener otra intención que la de generarle dolor al cuerpo, finito en sus alcances y en su dominio sobre los seres amados.
*
Carlos Fuentes —he escuchado, por ahí, que William Faulkner también— presumía leer el Quijote una vez al año. El mexicano reservó cada Semana Santa de su vida al reencuentro con los pasajes cervantinos teniendo la intención de hallarles nuevas matices y revelaciones. Al igual que él, todo lector o lectora tiene una lista de obras a las que de vez en vez regresa con nostalgia y gratitud sobre los hombros.
Sin embargo, no hay en el mundo un ser humano que pueda designarle la totalidad de sus vacaciones anuales a la obra de Proust. William C. Carter, quizá el intelectual anglófono que mejor conoce el trabajo del parisino, asegura que ha leído las siete partes de la novela al menos diez veces, normalmente de principio a fin. Pero incluso estos esfuerzos pantagruélicos tienen raíces más académicas —como el propio Carter lo ha aclarado— que lúdicas.
En busca del tiempo perdido, a diferencia de Pedro Páramo o La invención de Morel, está lejos de ser una de esas catedrales literarias que se leen en múltiples ocasiones por el mero gusto de la reapropiación y la remembranza. Más que un viaje que invita a la exploración —como ocurre con la mayoría de las novelas—, su lectura nos orilla al asentamiento, a la asimilación de un hogar que habrá de habitarse durante un periodo prolongado. La vida propia se contagia de la novela y le permite extender sus dimensiones fuera de la página, otorgándole autoridad para erguir un andamiaje de ecos entre la tinta y el mundo físico, redundantes, perfectamente fractales.
*
En busca del tiempo perdido, si pudiera concebirse en términos geométricos, constituye una lemniscata perfectamente trazada alrededor de dos ejes contrapuestos de forma deliberada: el tiempo y el espacio. ¿No funciona así, acaso, la construcción del mundo narrado de cualquier novela? Mi respuesta inmediata es que en la obra de Proust se alteran las proporciones entre estos dos elementos.
Lemniscata, sí, porque la vida de Marcel se cuenta desde dos reminiscencias conectadas: una provocada por el sabor del té y la otra por la superficie de una baldosa. Viejo ya, al visitar el patio de los Germantes pisa un adoquín irregular, lo que le inspira la misma regresión eufórica provocada años atrás por la magdalena y la infusión: un desnivel en la baldosa le recuerda a las que llenaban la basílica de San Marcos en Venecia. Es entonces cuando Marcel comprende que la vida presenta ciertos momentos de lucidez que son ajenos a la noción de pasado y presente, lo que le permite palpar la naturaleza íntima de las cosas dentro de un plano uniforme. En busca de volver accesible ese conocimiento nacido de la intuición, decide comenzar a escribir la novela.
El tiempo y el espacio se enfrentan entre sí gracias a un redimensionamiento: Proust procura describir a los hombres y a las mujeres —universalizados en su propia figura— como seres titánicos que se dilatan enormemente a través del tiempo, aunque limitados en el espacio que les compete habitar.
Extático, lúcido, obsesivo, Proust unifica al tiempo como la dimensión a la que le debemos, diminutos y mortales, toda aspiración de trascendencia.