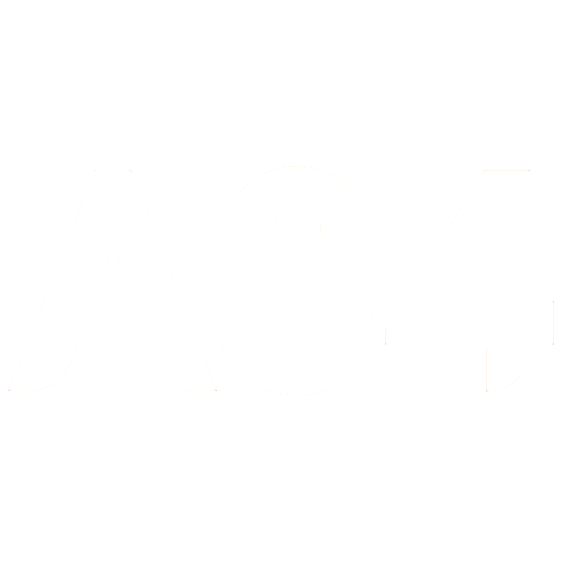¿Quién no es distinto en este mundo tan diverso? En otros tiempos, me habrían clasificado entre las criaturas monstruosas; hoy tengo que explicar qué me hace sentir un monstruo.

Vivimos en un mundo donde los monstruos no existen o han sido domesticados y ya no dan miedo. La bestia feroz, el dragón despiadado e incluso los hombres lobo o los vampiros no son seres malvados que violan doncellas y devoran niños, sino seres trágicos, heridos e incomprendidos, que no hacen el mal porque sean malos, sino porque el mundo les ha empujado a ello. Cuando Francis Ford Coppola transformó a Drácula en un amante viudo arrasado por el recuerdo de su amada, extinguió a los vampiros y al resto de monstruos, ya que se les concedió el don de la humanidad. Claro, quizá sean un poco diferentes, pero ¿quién no es distinto en este mundo tan diverso?
Tengo la suerte de beneficiarme de este cambio de perspectiva. En otros tiempos, me habrían clasificado entre las criaturas monstruosas; hoy tengo que explicar qué me hace sentir un monstruo: mi piel. Tengo 42 años y hace más de 20 que padezco una forma grave de psoriasis. Durante algunos brotes, las escamas sangrantes que provocan picazón, propias de la enfermedad, han llegado a cubrir más del 80 por ciento de mi cuerpo. Ha habido veranos en los que la vergüenza me impedía ponerme camisetas o bermudas. Pero esto no es nada comparado con el dolor que siento todos los días. La psoriasis es una enfermedad autoinmune; mi cuerpo se ataca a sí mismo.
Algunos historiadores creen que los europeos de la Edad Media confundieron esta y otras enfermedades de la piel con la lepra, que era endémica de Asia y desconocida en Europa, y que la mayoría de los leprosos de los años oscuros eran en verdad gente como yo, pacientes de enfermedades cutáneas no contagiosas y, en la mayoría de los casos, sin más gravedad que resultar desagradables a la vista. Para no verlos, les pusieron cascabeles que alertaban a los sanos de su presencia y los encerraron en miles de lazaretos que todavía hoy pueden verse en los campos y montes de Europa (algunos de ellos se convirtieron siglos después en hospitales modernos donde la gente se curaba en lugar de morir abandonada).
Tengo suerte de vivir en el siglo XXI y de recibir atención médica avanzada en vez de un cascabel y una celda en una de esas cárceles. Soy libre y feliz. Nadie, aparte de mí mismo, me llama monstruo, paro también vivo en una sociedad obsesionada por el aspecto físico y donde millones de personas sufren mucho por no tener el cuerpo y la piel que se consideran bellos o aceptables. La industria cosmética es poderosísima y pocas ramas de la medicina hay tan lucrativas como la cirugía estética.
En un mundo veloz de primeras impresiones, donde el like ha sustituido a la conversación, la piel condiciona nuestra relación con los demás. Hablamos con la piel: la tatuamos, la bronceamos, la tapamos, la exhibimos, la agujereamos y la embadurnamos de cremas caras o la rellenamos de bótox en un intento por mantenerla eternamente joven. Decimos más de nosotros mismos con la piel que con nuestras palabras.
Y, sin embargo, fingimos que no nos importa. Los asuntos de la piel, a no ser que se aborden desde perspectivas políticas (como el racismo), generalmente no son materia de reflexión digna para un escritor. Sería frívolo y narcisista explorar todas estas cuestiones cuando hay tantos asuntos graves de los que ocuparse. A nadie le importa la vergüenza de un enfermo, su pánico a tomar el sol en una playa, sus estrategias de camuflaje o su desesperación ante los tratamientos que no funcionan. Hay enfermedades mucho más importantes que merecen la atención de la literatura.
Yo también pensé así mucho tiempo. Nunca me planteé escribir sobre ello porque me resistía a sentirlo como un problema. La psoriasis no era parte de mí. Mi cuerpo no era parte de mí, yo estaba en mi conciencia, en mis escritos, en mi intelecto. El picor y las escamas no eran más que molestias íntimas que no me afectaban, nada de lo que debía quejarme.
A veces me tropezaba con personajes históricos y con escritores que sufrían mi enfermedad. Josef Stalin, por ejemplo. O Vladimir Nabokov. Sus biógrafos apenas le daban importancia: un par de líneas; dos o tres párrafos, como mucho. A veces, una nota al pie. Pero a mí me llamaba mucho la atención e indagaba, y casi siempre descubría que la mala piel había influido mucho en sus vidas y sus obras. Buena parte de lo que estos personajes eran y habían hecho se explicaba por su condición de enfermos cutáneos. La piel había condicionado su forma de percibir, comprender y relacionarse con el mundo, casi siempre desde la vergüenza y la furia.
Conforme estudiaba a Stalin, llegué a fantasear —soy escritor, mi oficio es exagerar— que su terror y el gulag eran una venganza por los picores y dolores terribles que sufría. No ha sido el único villano con psoriasis: el narcotraficante colombiano Pablo Escobar también la sufría, y el líder terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue apresado porque descubrieron en la basura de su escondite los envases de las pomadas con las que se trataba.
Muy pocos se atrevieron a escribir a fondo sobre su enfermedad. John Updike es una de esas excepciones: dedicó una novela y parte de sus memorias a la psoriasis, y gracias a ellas y a todo lo que descubría del resto de monstruos, cobré conciencia de mi propia monstruosidad. Escribí un libro para explicarme a través de esos personajes. Como ellos, vivo condicionado por mi mala piel.
La psoriasis se ha convertido en mi identidad. Las personas suelen identificarse como periodistas, abogados o alguna otra profesión. O tal vez mediante su nacionalidad, su raza, su género o su orientación sexual. ¿Quién se identifica con una enfermedad crónica? Cuando digo que soy un monstruo, elijo la psoriasis como identidad. Mi mala piel ha cambiado mi personalidad y la forma en que veo el mundo y mis relaciones. He alejado a los demás y he alimentado una suerte de misantropía sutil. También ha influido en la forma en que escribo y los temas que elijo en mis libros. Tiendo a fijarme en personajes secundarios, esos que intentan escapar de la mirada de los demás. No me gusta que me toquen; me siento más cómodo en las sombras.
Al inicio de la pandemia, cuando se impuso la distancia social, muchos periodistas que me entrevistaban por mi libro me preguntaron por la importancia del tacto, ahora que lo perdíamos. Respondí que la distancia nos volvería un poco más cínicos. Los seres humanos necesitamos tocarnos, no sabemos querer sin tocar. La distancia congela los afectos, hace que nos importemos menos. Llevo media vida luchando contra esa gelidez y sé que hace falta mucha fuerza y autoconciencia para no acabar convertido en un pequeño Stalin furioso. No puedo evitar ser un monstruo, pero sí puedo reprimir los mordiscos y los zarpazos.